1. Introducción
Desde su sanción como ley nacional en el año 2006, la educación sexual integral ha sido objeto de controversia en la Argentina, tanto en el ámbito político como en el mediático y el educativo (Dvoskin, 2016a; Esquivel, 2013). Más allá del voto mayoritario que se pronunció a favor del proyecto en el recinto parlamentario2, la inclusión de la sexualidad como contenido curricular obligatorio abrió una polémica que se ha mantenido en el transcurso de los años, si bien los actores, ejes y espacios de discusión han ido variando.
Paradójicamente, esta controversia no debilitó la medida, sino que la fortaleció al propiciar su difusión más allá de los límites del ámbito escolar, característica poco frecuente para una política educativa. De hecho, la discusión a nivel social sobre la ESI la ha consolidado como política educativa (Morgade y Fainsod, 2019), rasgo que se evidencia en que ha servido de respaldo para exponer argumentos en el debate de otras leyes relacionadas con el género y la sexualidad, como ocurrió con el tratamiento parlamentario del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en 2018.3
En efecto, la educación sexual integral ha estado presente en la agenda pública desde 2006, especialmente en los medios masivos de comunicación, espacio de circulación en el que su abordaje ha escapado del dominio de los agentes educativos oficiales. En su lugar, ha sido apropiado por actores sociales que no suelen especializarse en didáctica, como periodistas, polítiques4 o miembros de grupos religiosos (especialmente, la Iglesia católica), que no han tenido reparos en manifestar sus posturas sobre la medida en general y sus modos de implementación en particular.5
Si bien en un primer momento posterior a la sanción de la ley, la polémica se planteó principalmente en términos discretos, como el rechazo o reivindicación de la ESI (Báez y Del Cerro, 2015), a partir de su implementación en las escuelas se han ido constituyendo diferentes ejes de debate, los cuales han ido variando en paralelo a los cambios coyunturales que se han sucedido en materia de género y sexualidad en la Argentina en las últimas décadas, especialmente a raíz del trabajo realizado por los movimientos feministas y LGBTQ+6 y la serie de políticas públicas que ha sido sancionada en relación con estas cuestiones.7 Temas como la modalidad de implementación de la ESI, los espacios curriculares para hacerlo, los tópicos a abordar o los agentes encargados de impartir estos contenidos fueron los ejes principales de discusión al comenzar a implementarse la medida en el ámbito escolar (Radi y Pagani, 2021). El cambio de coyuntura producido en 2015, a raíz de la marcha de Ni Una Menos y el primer debate parlamentario por la IVE, en 2018 (Faur, 2020), puso en circulación nuevos tópicos de debate, como el uso de morfología no binaria en las aulas8, que fueron acompañados de voces de actores sociales que habían estado relegadas hasta ese momento. A partir de la asunción de Javier Milei como presidente de la Argentina, en diciembre de 2023, el foco de las críticas a la ESI ha estado puesto en los materiales empleados para desarrollar esta medida en las aulas, las cuales tuvieron gran difusión en los medios masivos de comunicación y su impacto ya puede observarse en el ámbito escolar, como se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que el Ministerio de Capital Humano Nacional, a través de la Secretaría de Educación, anunció en enero de 2025 la baja de contenidos de ESI del portal Educ.ar.9
En trabajos anteriores (Dvoskin, 2012; 2016b), hemos observado que los materiales producidos en una primera etapa de implementación de la ESI por el Ministerio de Educación Nacional restringían la educación sexual a problemáticas propias del campo de la salud, especialmente a las consecuencias no deseadas de las prácticas sexuales, como son los embarazos no deseados, la transmisión de enfermedades o los casos de abuso. Estos materiales constituían al locutor en la posición de especialista, voz de saber y autoridad que se dirigía a les docentes con el objetivo de formarles en estos temas. Les estudiantes, por su parte, aparecían en la escena solo como objeto discursivo, actor del cual se hablaba pero al que no se lo constituía como enunciador. La apropiación de la ESI por parte de la medicina preventiva, en esa primera etapa, valoraba las conductas sexuales según parámetros de corrección, por lo que quedaba clausurada la circulación de sentidos a una única posibilidad.
En trabajos posteriores (Dvoskin, 2023; Dvoskin — Ansaldo, 2023), focalizamos nuestros análisis en materiales producidos luego de 2015 que tuvieron gran difusión a nivel social, como fue el caso del texto ¿Dónde está mi ESI? Un derecho de las y los estudiantes, realizado en el año 2018, por estudiantes y docentes de la Escuela Secundaria N°14, Carlos Vergara, radicada en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires) o bien, por editoriales privadas, como la serie Llaves más, de Estación Mandioca.
En este artículo, nos proponemos indagar en qué medida los cambios a nivel social y político en materia de género y sexualidad tuvieron su correlato en el discurso pedagógico. En particular, nos interesa establecer si se observan cambios en los materiales elaborados por el Ministerio de Educación Nacional destinados a implementar la ESI en las aulas. Para ello, analizamos, desde un enfoque dialógico y polifónico del lenguaje (Martin y White, 2005; Voloshinov, 2009 [1929]), dos textos producidos en el año 2021, luego de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, acontecimiento sumamente significativo para la sociedad argentina.10
2. Marco teórico
Nuestra investigación parte de considerar las prácticas discursivas como “el indicador más sensible de las transformaciones sociales” (Voloshinov, (2009) [1929], p. 40). Esta característica hace del signo lingüístico la forma material por excelencia de la ideología, cuya valoración no está en su oposición con el resto de las palabras que conforman el sistema de la lengua, tal como había señalado Saussure (1916), sino en la relación que un determinado enunciado establece con el resto de los enunciados que circula en un momento histórico determinado. Es en esta relación interdiscursiva donde los discursos cobran sentido: es en la semiosis donde se construye la realidad de lo social (Raiter, 1999).
Esta construcción incluye no sólo las representaciones que circulan sobre el mundo, sino también las imágenes de los sujetos que son constituidos en el proceso discursivo (García Negroni y Zoppi Fontana, 1992). La crítica de los usos lingüísticos constituye, así, una vía de acceso privilegiada para analizar los procesos sociales y dar cuenta de los contenidos ideológicos que circulan en una sociedad (Raiter, 2008).
En este sentido, el análisis de las prácticas discursivas desarrolladas en ámbitos educativos formales ha despertado gran interés debido a las funciones sociales que cumple la institución escolar en las sociedades modernas, ya sea que se la conciba como un espacio de reproducción del orden social y cultural (Althusser, 1971 [1968]; Bourdieu y Passeron, 1970) o bien, de crítica y cuestionamiento (Freire, 2008 [1969]; Apple, 2012). En el campo del análisis del discurso, ha cobrado particular relevancia el estudio de materiales didácticos, dado que allí se presentan juicios valorativos sobre la realidad como conocimiento legitimado y validado (Oteíza, 2006), por lo que naturalizan determinados modelos sociales y pedagógicos:
El libro escolar cumple un rol central en el currículum explícito (proveyendo los contenidos y conocimientos socialmente valorados para la construcción de ciudadanía) y en el currículum oculto (naturalizando prácticas e ideologías que generalmente apuntan a la reproducción y el control social). (Canale, 2023, p. 482)
Podemos clasificar este tipo de investigaciones en dos líneas: por un lado, aquellas que centran su atención en la caracterización textual de estos materiales (Dvoskin, 2021; Tosi, 2018) y, por el otro, en las que se ocupan de indagar en las representaciones sociales que estos textos ponen en circulación (Flax, 2024; Oteíza, 2014).
Para nuestra investigación, resulta particularmente pertinente destacar el estilo eminentemente monoglósico y autorreferencial que suele presentar este tipo de materiales, que borra las marcas de la escena enunciativa y de discurso ajeno (Bezemer y Kress, 2010). Ello tiene como efecto silenciar las discusiones y confrontaciones en torno al conocimiento, por lo que se presenta como un producto acabado, exento de cuestionamiento. Nuestro interés por analizar materiales didácticos radica en la importancia que tienen en la preparación y planificación de la clase por parte de le docente (López García, 2017) y a la preponderancia del registro escrito en la educación formal, tanto para la producción como para la comprensión de textos (Unamuno, 2016).
Los textos que analizamos para la presente investigación son materiales pedagógicos que fueron elaborados para la implementación de la ESI luego de la sanción de la IVE, en el año 2020. Si bien son materiales destinados a la formación docente, presentan características que nos permiten considerarlos como un subtipo de libros de texto. En primer lugar, ambos materiales problematizan el trabajo áulico, por lo que construyen representaciones sobre docentes, estudiantes y el conocimiento escolar legítimo. Y, en segundo lugar, si bien constituyen como destinatario directo a les docentes, este actor también aparece configurado como destinatario en los libros de texto actuales (Dvoskin, 2021), si bien de manera indirecta o secundaria respecto de les alumnes.
A partir del análisis de estos materiales, nos proponemos contribuir a caracterizar el discurso pedagógico en general y los materiales didácticos elaborados por el Ministerio de Educación Nacional en particular. De este modo, esperamos establecer en qué medida los cambios sociales y políticos tienen impacto en el ámbito educativo.
3. Metodología
Tomamos como coyuntura discursiva (Chouliariaki y Fairclough, 1999) para la conformación de nuestro corpus la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Argentina, en el año 2020. De esta manera, nuestro corpus está conformado por dos textos elaborados en el año 2021 por el Ministerio de Educación Nacional, que tienen como objetivo garantizar la implementación de la ESI en las escuelas.
El primero de estos materiales se denomina Colección Derechos humanos, Género y ESI y aparece como principal responsable de su producción Paula Fainsod.11 El material está compuesto por seis capítulos e incluye al inicio una presentación del entonces ministro de Educación Nacional, Jaime Perczyk, y finaliza con las referencias bibliográficas.
El segundo material se denomina La ESI y los equipos de supervisión y está conformado por cinco capítulos, además de una presentación y una introducción al comienzo — que no están firmados — y cierra con la bibliografía.
El análisis de estos materiales parte de la premisa de que el uso del lenguaje es inherentemente dialógico y polifónico (Martin y White, 2005; Voloshinov, 2009 [1929]). Desde esta perspectiva, todo texto trae a escena una diversidad de voces caracterizadas por movilizar un punto de vista particular, que bien puede ser tomado por el locutor12 como fuente de apoyo y respaldo o bien como objeto de crítica y rechazo. Estas voces no siempre son fáciles de identificar ni tampoco es siempre sencillo reconocer al sujeto hablante responsable de su enunciación. Por otro lado, en el texto también aparecen marcas más o menos explícitas que hacen referencia a la escena enunciativa, que dan cuenta de la presencia de une hablante o escritore que configura uno o varios destinatarios, los cuales, lejos de ser meros receptores pasivos, imprimen también sus marcas en el enunciado.
Nos proponemos realizar un análisis del corpus de tipo cualitativo, que nos permita determinar si el cambio de coyuntura social y política producido en materia de género y sexualidad en la Argentina a partir de 2015 tuvo repercusiones en el discurso pedagógico. En particular, nos centramos en los materiales didácticos elaborados por el Ministerio de Educación Nacional para la implementación de la ESI.
Adoptamos para nuestra investigación las categorías de análisis propuestas por la Teoría de la Valoración (Martin y White, 2005), que estudia la evaluación en el lenguaje a partir de la descripción y explicación de los sistemas de opciones semánticas que ofrece el lenguaje para valorar, adoptar posiciones, negociar relaciones, construir identidades textuales y presentar posturas ideológicas como naturales (Kaplan, 2004). Este enfoque clasifica los recursos evaluativos del lenguaje en tres subsistemas: la actitud, el compromiso y la gradación.
Para esta investigación, dejamos de lado el subsistema de actitud y centramos el análisis en el compromiso y la gradación. El primero de estos dos dominios remite a aquellos recursos lingüísticos utilizados por el locutor para posicionarse frente a las proposiciones comunicadas en su texto y ante sus interlocutores, y los significados por medio de los cuales se reconocen o ignoran los diversos puntos de vista que los enunciados ponen en juego. El análisis de los recursos lingüísticos que emplea el locutor para traer a escena a las diferentes voces y posicionamientos que evoca en su texto permite dar cuenta del grado de heteroglosia construido y del tipo de relación que plantea con su interlocutor y la postura que adopta frente al objeto discursivo. A lo largo de una escala de valores, podemos encontrar dos polos opuestos: la monoglosia, que naturaliza la postura del locutor al presentarla como la única posible; y la heteroglosia, que introduce puntos de vista alternativos, frente a los cuales el locutor adopta actitudes diversas, como el rechazo, el respaldo o la identificación. Como señalan Martin y White (2005), la heteroglosia bien puede contribuir a la apertura del locutor hacia posturas alternativas, pero también puede generar el efecto contrario de clausurar estas variantes mediante su descalificación.
En esta etapa del análisis, nos detuvimos, por un lado, en las marcas lingüísticas que remiten al locutor y al interlocutor del texto, como son los pronombres, los adjetivos y ciertas clases de verbos y adverbios, que dan cuenta de las imágenes que el locutor configura de sí mismo y, especularmente, de a quien dirige su enunciado (Kerbrat-Orecchioni, 1986 [1980]). Y, por otro lado, prestamos atención a aquellos enunciados que traen a escena de maneras más o menos explícitas voces ajenas a la del locutor, como ocurre cuando se utilizan recursos como el discurso referido, la negación o conectores concesivos y adversativos.
Por su parte, el subsistema de gradación se relaciona con la manera en que les hablantes intensifican o disminuyen el carácter más o menos explícito de sus enunciados y regulan el foco de sus categorizaciones semánticas. Recurrimos, a su vez, en esta etapa del análisis al concepto de mitigación, propuesto por Lavandera (2014 [1984]). Según la autora, ante determinados temas que suscitan controversia en una sociedad determinada, les hablantes tienen la posibilidad de llamarse a silencio o bien, regular el grado de explicitación sobre lo dicho mediante el empleo de recursos lingüísticos que permiten expresarse de manera general, poco precisa o ambigua. Entre estos recursos, la autora menciona el uso de construcciones impersonales, pasivas, nominalizaciones o formas verbales no finitas, que permiten evitar la designación de algunes de les participantes involucrades en las acciones que se narran, hecho que produce un vacío semántico en la superficie textual que genera que sea le lectore le responsable de reponer esos significados no dichos.
El análisis de estos subsistemas nos permite dar cuenta de, por un lado, el grado de heteroglosia configurado en los materiales y, en particular, en qué fragmentos de los textos se abre el espacio para que circulen voces y posicionamientos alternativos a los del locutor y en cuáles otros este espacio se contrae, clausurando la circulación a un campo más restringido de sentidos posibles o bien, a uno solo. Por otro lado, podremos observar qué imágenes construye el locutor tanto de sí mismo como de sus destinatarios, qué voces trae a escena en su texto y qué actitudes asume frente a estos posicionamientos que evoca.
Por último, podremos establecer en qué fragmentos del texto, el locutor se posiciona de manera categórica y explícita frente a las proposiciones que comunica y en qué otros momentos adopta posiciones más dubitativas o bien, omite informaciones o las expresa de forma más implícita, dejando a sus interlocutores la responsabilidad de tener que reponer dichos significados.
4. Análisis
En este apartado, presentaremos el análisis del corpus de investigación. Comenzaremos con el materialColección Derechos humanos, Género y ESI y, luego, expondremos el análisis del textoLa ESI y los equipos de supervisión, orden que no obedece a ningún criterio específico.
4.1. Colección Derechos humanos, Género y ESI
El material Colección Derechos humanos, Género y ESI presenta cinco capítulos, cada uno de los cuales está dividido en subapartados que, en la mayoría de los casos, tienen como título una pregunta que abre el espacio para desarrollar un contenido particular, como “¿Qué implica una perspectiva o enfoque de género?” (CDHGE, p. 26)13 o “¿Qué relación hay entre el currículum y los mecanismos de feminización y masculinización?” (CDHGE, p. 44). Entre los temas principales que aborda el material aparecen el género como concepto teórico, tanto como perspectiva epistemológica y como identidad; la matriz biologicista; y el patriarcado como régimen social y económico, manifestado en la distribución desigual de tareas y de bienes simbólicos y materiales, relaciones de poder o violencia debido al género. Como se observa, los contenidos a tratar remiten a cuestiones sociales y culturales y ya no a problemáticas propias del campo de la salud, como ocurría en los materiales elaborados en la primera etapa de implementación de la ESI.
Estos temas traen aparejados nuevos enfoques, específicamente, la perspectiva de género y de derechos humanos. Si bien ambas perspectivas estaban contempladas en el documento de la ley 26.150 de Educación sexual integral14 y constituían uno de los aspectos novedosos de esta medida (Faur, 2012), como mencionamos en la introducción, en un primer momento de su implementación, predominaron las perspectivas biologicista y de la medicina preventiva, que resultaban más apropiadas para abordar las consecuencias no deseadas de la sexualidad, como los embarazos no intencionales o la transmisión de enfermedades venéreas, que fueron las problemáticas que se priorizaron en esa etapa.
4.1.1 La perspectiva de género como enfoque pedagógico
Uno de los propósitos del material, tal como su nombre lo indica, es presentar en qué consiste la perspectiva de género y cómo se articula con el enfoque de derechos humanos para abordar los contenidos de la ESI en el aula. Esta presentación parte de oponer esta perspectiva al enfoque biologicista, cambio de paradigma que supone una ruptura al abordar cuestiones de sexualidad y género en el aula:
- (1)
- Desde el biologicismo se15 reconocen diversas formas de lo sexual y aquello que se aparta de lo que se espera como masculino o femenino se identifica como diferencia, desvío, deficiencia (CDHGE, p. 21)
Como se observa en el ejemplo, el enfoque biologicista es presentado con un estilo monoglósico, a partir del cual el locutor comunica la información de manera precisa como datos ya validados, por lo que no admiten discusión. Este estilo se manifiesta también en la ausencia de marcas que remiten a la escena enunciativa, borramiento tanto del locutor como de sus destinatarios, que tiene como efecto la naturalización de las proposiciones emitidas.
El uso de construcciones impersonales, característica típica del discurso científico (García Negroni et al, 2011), permite este ocultamiento de los participantes. En cambio, encontramos un estilo diferente en aquellos fragmentos en los que se caracteriza el enfoque de género:
- (2)
- Cuando hablamos de perspectiva o enfoque de género nos referimos más bien a una especie de anteojos (a veces se les agrega “violetas” o “multicolores” en relación con los colores representativos de los feminismos y las disidencias sexuales) que permiten advertir los sesgos, las desigualdades y las violencias sexo-genéricas que se encuentran presentes en los procesos de producción de las identidades y en diferentes dimensiones de la vida en común dentro de la sociedad. (CDHGE, p. 27)
En el ejemplo 2, advertimos, en primer lugar, que se utiliza la primera persona del plural, pronombre que, en este caso, refiere al locutor pero excluye a su destinatario. Este distanciamiento le permite posicionarse en un lugar de saber, condición propicia para presentar esta perspectiva novedosa para el ámbito educativo. Paralelamente, esta posición del locutor coloca a su destinatario en un lugar de no saber, roles enunciativos característicos del discurso pedagógico (Orlandi, 2011).
En segundo lugar, observamos en este ejemplo, marcas textuales que gradúan el carácter asertivo de lo enunciado, como son las construcciones “más bien” o “una especie de”, fenómeno que le quita precisión al contenido, o el adverbio “a veces”, que limita el alcance de la afirmación. Por otro lado, la metáfora de los anteojos también matiza la aserción por parte del locutor, ya que conceptualiza el fenómeno en términos de otro elemento (Hart, 2015).
Como dijimos al comienzo de este apartado, el enfoque de género se presenta como un paradigma que rompe con la perspectiva biologicista. Esta oposición se manifiesta también en la explicación de los conceptos teóricos que engloba este paradigma:
- (3)
- La identidad de género, así entendida, se vincula a procesos condicionados social y culturalmente. Es decir, se produce una mirada crítica frente a las argumentaciones que proponen como naturales construcciones que son sociales. No se niega la dimensión corporal, material, de los procesos identitarios pero no se establece el cuerpo como el origen, la causa y el determinante de nuestra identidad sexual. (CDHGE, p. 23-24)
En este ejemplo, encontramos el uso de negaciones polémicas (Ducrot, 2001 [1984]) y del conector adversativo “pero”, que introducen una postura alternativa a la del locutor —en este caso, el enfoque biologicista— para rechazarla. La noción de identidad de género aparece definida en el material tanto en términos positivos, esto es, por lo que es según la perspectiva de género; pero también por lo que no es, en oposición a lo establecido por el enfoque biologicista, paradigma hegemónico para abordar la educación sexual y, por lo tanto, el más cercano al sentido común.
Tanto la refutación como el conector adversativo, en el ejemplo anterior, clausuran la circulación de posturas alternativas a la del locutor y, de ese modo, contraen el espacio dialógico. Efecto similar genera, en este material, el uso del discurso referido, dado que las voces que trae a escena el locutor solo sirven como respaldo para fundamentar la perspectiva de género:
- (4)
- Como menciona la filósofa feminista queer Judith Butler [cita directa] (CDHGE, p. 21)
- (5)
- Según la pedagoga brasileña queer Guacira Lopes Louro [cita directa]. (CDHGE, p. 24)
Si bien los verbos introductorios (Pérez, 2003) empleados en estos ejemplos no manifiestan el posicionamiento del locutor frente al contenido referido, la presentación de Judith Butler y de Guacira Lopes Louro como “filósofa feminista queer” o “pedagoga brasileña queer”, respectivamente, las constituye como voces legitimadas para pronunciarse sobre estos temas. A su vez, las citas en estilo directo manifiestan una fidelidad del locutor a sus dichos, lo que les otorga mayor legitimidad a sus contenidos.
De esta manera, se contrae el espacio dialógico y el enfoque de género se presenta como el único posible para abordar la ESI en el aula. La refutación de la perspectiva biologicista, en primer lugar, y el respaldo a la de género, luego, marcan el cambio de paradigma e historizan ese recorrido.
4.1.2 La polémica clausurada
Si bien el material se aleja del discurso hegemónico de los libros de texto al presentar de manera polifónica enfoques diferentes desde los que se aborda la sexualidad y el género en la educación formal, observamos que aún mantiene silenciada la polémica en este espacio heteroglósico que plantea. Resulta elocuente que, como mencionamos en el apartado anterior, el locutor solo trae a escena mediante el discurso referido las voces de actores que respaldan la perspectiva de género. Además de las autoras ya mencionadas, aparecen también citadas académicas argentinas que participan activamente en la reivindicación de derechos de las mujeres y grupos LGBTQ+, como Leonor Faur, Ana María Fernández, Graciela Morgade, Sara Pérez y Jésica Báez. Además de la cita de sus posturas —la mayoría de las veces en estilo directo—, también se menciona la referencia a sus trabajos al final del material en el apartado “Referencias” y, en muchos casos, se incluye una foto de la persona junto a una breve biografía, como puede verse en la Figura 1:
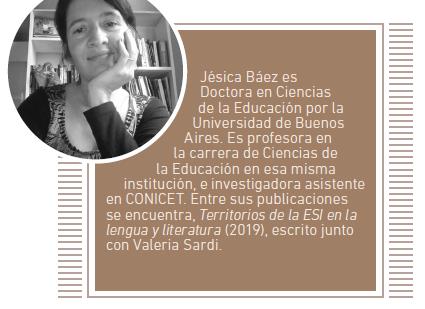
Figura 1. Clasificación de las lenguas otomangues
Fuente: Campbell (2017)
Sin embargo, no ocurre lo mismo con la presentación del enfoque biologicista y del régimen patriarcal. En esos casos, el locutor presenta estas perspectivas o bien de manera monoglósica, como observamos en el apartado anterior, o bien mediante construcciones polifónicas que traen a escena de forma no marcada (Authier Revuz, 1984) aquellas voces con las que el locutor polemiza, pero sin atribuirlas a un sujeto en particular:
- (6)
- Desde esta perspectiva [biologicista], se es “varón” o “mujer” por ser portador o portadora de cierta anatomía genital. A su vez, se establecen como correlato de esta diferenciación biológica ciertas características o atributos uniformes para cada uno de los dos sexos. Es decir, todas las personas que tengan los mismos genitales compartirán ciertos rasgos de personalidad, ciertas formas de sentir y desear homogéneas y universales. De este modo, se establecen esencias definitorias de unos y de otras. (CDHGE, p. 20)
- (7)
- Los posicionamientos y las relaciones entre los géneros, desde esta mirada [perspectiva de género], son construcciones sociales que no resultan inevitables ni son destinos fijos, sino que pueden transformarse. (CDHGE, p. 27)
En los ejemplos anteriores, podemos observar este silenciamiento de los actores que traen a escena la postura biologicista. Por un lado, en el ejemplo 6, volvemos a advertir el estilo monoglósico que señalamos en el primer ejemplo, que borra toda marca que permita reconstruir las imágenes de les participantes de la escena enunciativa. Por su parte, en el ejemplo 7, encontramos que las proposiciones propuestas desde la perspectiva de género se presentan a través de enunciados refutados, los cuales introducen de manera subyacente afirmaciones que se atribuyen de manera implícita al enfoque biologicista, pero sin identificarlas con un actor específico.
Este silenciamiento de los actores que representan la perspectiva biologicista también lo verificamos en el plano del enunciado (Verón y Sigal, 1985), mediante el uso de construcciones que evitan nombrar a los participantes involucrados en los procesos que se mencionan:
- (8)
- La patologización, la criminalización y la discriminación han sido las formas sociales desde las cuales se han tratado desde esta matriz [biologicista] las identidades sexuales que se alejan de lo que se considera normal, lo que conduce a que ciertas identidades se transformen en experiencias dolorosas de habitar. (CDHGE, p. 21)
El uso de nominalizaciones, como en el caso de “patologización”, “criminalización” o “discriminación”, o bien de construcciones impersonales, como en “se han tratado”, omite al agente responsable de llevar a cabo esas acciones. De esta manera, el locutor establece la crítica pero clausura la polémica, características propias del discurso pedagógico hegemónico.
4.2 La ESI y los equipos de supervisión
El segundo material analizado tiene como propósito principal presentar a la figura de le supervisore y su rol en la implementación de la ESI en las escuelas. Este actor cumple la tarea de garantizar que se lleven a cabo las políticas educativas mediante la articulación de la institución escolar, las familias y el territorio.
El texto está compuesto por cinco capítulos, cada uno de los cuales aborda un contenido particular en relación con la implementación de la ESI. En todos ellos, encontramos un subapartado titulado “Situación”, en el que se presenta un escenario hipotético a partir del cual se problematizan aspectos específicos del abordaje de la ESI en el aula. Entre las problemáticas que ponen en juego las situaciones planteadas en estos subapartados aparecen: la oposición de una familia a que su hijo asista a las clases de educación sexual; una alumna que no asiste a la escuela porque debe hacerse cargo del cuidado de sus hermanes; la asistencia a clase de alumnas embarazadas, madres o padres; y la transición de género de une docente y de une estudiante. Al igual que en el material anterior, advertimos temáticas que trascienden el campo de la salud, si bien aquí los embarazos adolescentes no intencionales siguen constituyendo un tema prioritario.
El actor social que mayor frecuencia de aparición tiene en el texto es le supervisore, destinatario principal, tal como lo anuncia el título del material. Sin embargo, encontramos también con gran recurrencia la presencia de otros actores de la comunidad educativa, como docentes, estudiantes, directives y xadres.
A lo largo del texto, el locutor adopta diferentes posiciones de enunciación, cada una de las cuales establece distintos tipos de relaciones tanto con sus interlocutores como frente al objeto de conocimiento. En los próximos subapartados, daremos cuenta de estas escenas enunciativas, para lo que relevaremos las diferentes posiciones de enunciación que se configuran a lo largo del texto y presentaremos las distintas voces y posturas que se traen a escena, así como las actitudes que el locutor adopta frente a ellas.
4.2.1 El locutor como voz de autoridad
El material constituye a le supervisore como su destinatario principal, a quien el locutor presenta, dado que se trata de una figura novedosa en el ámbito educativo. Esta descripción se realiza predominantemente a través de un estilo monoglósico:
- (9)
- Las/los supervisoras/es son el lazo entre los ministerios de educación jurisdiccionales y las estructuras institucionales del territorio. Son conocedoras/es y protagonistas de las políticas educativas y articuladoras/es entre estas y las escuelas. Y son quienes, junto con los equipos de gestión de las escuelas, definirán los procesos de desarrollo de la ESI en cada una de ellas. (LELES, p. 8)
La recurrencia del uso del verbo ser, conjugado en tiempo presente del modo indicativo, permite al locutor caracterizar a esta figura, modalidad que otorga a las proposiciones comunicadas un grado de asertividad que impide cualquier alternativa posible.
Este estilo varía en aquellos fragmentos en los que el locutor indica las tareas que son propias de le supervisore, pasajes en los que el texto adquiere una modalidad deóntica:
- (10)
- Si bien señalamos que la tarea de supervisión implica conocer y sostener los lineamientos de la política educativa nacional y de cada jurisdicción, simultáneamente cada supervisor/a debe conocer y sostener en su propia práctica supervisiva los lineamientos teóricos y pedagógicos del nivel de enseñanza o modalidad que representa. (LELES, p. 10)
- (11)
- El/la supervisor/a tiene la responsabilidad de desarrollar procesos de incidencia y acompañamiento para construir la grupalidad. (LELES, p. 16)
En estos fragmentos, el locuztor se distancia de su destinatario, hecho evidenciado en el uso de una primera persona del plural que excluye a su interlocutor, como se observa en el ejemplo 10, y en la modalidad deóntica presentes en ambos enunciados, características que lo posicionan como una voz de autoridad en relación con los conocimientos que presenta y frente a le supervisore.
4.2.2 El locutor como voz de saber
Sin embargo, notamos un cambio significativo en relación con la escena enunciativa configurada en aquellos fragmentos del texto en los que se problematizan situaciones hipotéticas o bien, cuando el locutor propone a le supervisore posibles actividades a desarrollar:
- (12)
- Podemos decir que el aula del/la supervisor/a son todas las escuelas del territorio asignado a su supervisión. En este espacio se desarrollan procesos de enseñanza y de aprendizaje sobre los diferentes lineamientos de la política educativa, en este caso la ESI. Puede ocurrir que su campo de práctica esté habitado por la presencia de otras/os supervisores (según la jurisdicción), un par de Educación Artística y/o Educación Física, por ejemplo. (LELES, p. 10)
- (13)
- Un ejercicio interesante puede ser identificar en el ámbito escolar aquellos gestos, costumbres, rutinas en las que se pongan en juego roles de género estereotipados, y pensar al mismo tiempo cómo se podría desandar ese camino. También se podrían recordar comentarios, chistes o expresiones que circulan en la sala de profesores/as o maestros/as en los que se manifiestan formas de discriminación por apariencia física o por vestimenta, tatuajes, piercings, no solo en referencia a los/as estudiantes sino también a los/as colegas. O se podría pensar en las sanciones que se aplican a varones y mujeres por “problemas de conducta”: ¿se aplican del mismo modo a ellas y a ellos? (LELES, p. 14)
El uso del verbo auxiliar poder abre el espacio heteroglósico para que circulen diferentes alternativas posibles, modalidad epistémica que, a la vez, mitiga la fuerza sobre el enunciado (García Negroni & Colado Tordesillas, 2001). En el ejemplo 12, esta mitigación se ve reforzada por el uso de una primera persona del plural que incluye al interlocutor, acercamiento que lo compromete en la responsabilidad sobre lo dicho. Por su parte, en el ejemplo 13, notamos esta mitigación también en el tiempo condicional utilizado, conjugación que atenúa el grado de probabilidad de que la acción efectivamente suceda.
Esta apertura dialógica también se realiza en el texto a través de preguntas abiertas, que invitan a le supervisore a reflexionar sobre su propia práctica:
- (14)
- ¿En qué otras situaciones se expresan estos estereotipos? ¿Cómo reflexionar sobre esas marcas de género? ¿Qué rol cumplen? ¿Por qué se los cuestiona? ¿Es posible pensar de otra manera? ¿Podemos los/as supervisores/as, mayormente educados/as en escuelas que históricamente sostuvieron esas formas “binarias” de organizar los grupos, pensarlo de otro modo? ¿De qué manera? (LELES, p. 18)
La sucesión de interrogantes interpela al destinatario del texto, interrogantes que, en principio, no tienen una respuesta predefinida ni tampoco única. La invitación del locutor a pensar estas prácticas corrobora esta propuesta pedagógica crítica, que ya no tiene como objetivo último reproducir conocimientos ya validados y legitimados tal como establece un modelo pedagógico bancario (Freire, 2008 [1969]), sino producir otros nuevos, propios de las nuevas perspectivas desde las que se abordan los temas.
Vemos, así, en estos últimos tres ejemplos, que el locutor anticipa a le supervisore situaciones posibles que podrían sucederle o sugiere actividades a desarrollar para implementar la ESI, hecho que lo posiciona en un lugar de saber.
De esta manera, observamos que, a lo largo del material, el locutor fluctúa entre posicionarse, por un lado, como una voz de autoridad, fragmentos en los que se distancia de su destinatario para caracterizar su rol e indicarle las tareas que debe desarrollar. En estos casos, las proposiciones son sumamente asertivas y explícitas, por lo que se restringe el espacio heteroglósico y las posibilidades se limitan a sentidos ya establecidos de antemano. O bien, por otro lado, el locutor se constituye como voz de saber, posición en la que se acerca a su destinatario para sugerirle actividades o anticiparle posibles situaciones. Estas proposiciones se manifiestan de un modo más mitigado, por lo que se abre la posibilidad a un conjunto más amplio de sentidos.
5. Consideraciones finales
Si bien la perspectiva de género y de derechos humanos estaba contemplada para la implementación de la ESI al momento de su sanción como ley en 2006, la puesta en circulación de estos enfoques en el ámbito educativo recién se produjo a partir de 2018, luego del cambio de coyuntura social y política que generó la marcha de Ni Una Menos, en 2015, y que se profundizó en 2018, con el primer debate parlamentario por la IVE en la Argentina. Como señala Apple, “Son los movimientos sociales y no los educadores, los verdaderos motores de las transformaciones educativas” (2012, p. 23). Como pudimos observar a partir del análisis de los dos textos producidos en 2021 por el Ministerio de Educación Nacional, el impacto de los cambios sociales y políticos en el discurso pedagógico dejó huellas tanto en las problemáticas y enfoques para tratar las cuestiones de género y sexualidad en el aula, como en las características enunciativas de los materiales didácticos.
En relación con las problemáticas, identificamos que los temas que se abordan en estos textos trascienden el campo de la salud. Aspectos como la distribución desigual a nivel social de bienes simbólicos y materiales, la identidad o las relaciones de poder son contenidos que no estaban presentes en una primera etapa de implementación de la ESI. Estos temas no sólo incorporan nuevas perspectivas, sino que también traen aparejados nuevos signos lingüísticos con los que abordarlos o bien, modificaciones en las valoraciones de los signos que ya estaban presentes, índice indiscutible de un cambio social en proceso.
Por otro lado, advertimos en estos materiales características que los alejan del discurso pedagógico hegemónico propio de los libros de texto. En primer lugar, la puesta en escena de diferentes posicionamientos discursivos sobre un mismo tema instaura un espacio heteroglósico que permite inscribir la problemática de los enfoques epistemológicos en un marco histórico. Este carácter polifónico de los textos se corrobora en las referencias bibliográficas que se mencionan y en el enlace a otros textos o páginas de internet, carácter interactivo que resulta cada más frecuente en los materiales escolares (Canale, 2023).
Sin embargo, notamos que esta inscripción no da lugar al debate o la discusión, sino que se rechaza la perspectiva biologicista y se la “corrige” por el enfoque de género, cambio de paradigma que no admite la polémica. Esta ausencia inhibe la reflexión por parte de los actores involucrades en las prácticas pedagógicas, por lo que la formación de sujetos críticos —objetivo contemplado en la ley de Educación Nacional16— resulta clausurada.
De todos modos, se trata de un recorrido lento y sinuoso que, como mostramos en este artículo, está sujeto a las marchas y contramarchas de los procesos sociales, culturales y políticos que atraviesa la sociedad, hecho que evidencia que las prácticas educativas formales no son espacios aislados ni neutrales. En este sentido, la circulación en estos materiales de la representación de las prácticas educativas como experiencias pone de manifiesto el carácter histórico de estos contextos, así como también de los actores que los habitan, que ya no se conciben como tábulas rasas, sino como sujetos deseantes y pensantes, “ya que al enseñar siempre se pone en juego lo que se piensa, se siente y se cree.” (LELES, p. 14). Estas características de los sujetos permiten pensar el conocimiento como un proceso abierto en constante construcción, atravesado por subjetividades que tienen sus propios intereses, sentimientos y preferencias.
Desde esta perspectiva, los dilemas (éticos, afectivos, políticos, ideológicos) que pone en juego todo acto pedagógico ya no resultan obstáculos a sortear, sino preguntas sobre las que reflexionar, incomodidad necesaria para producir nuevos significados, nuevos conocimientos. Del mismo modo, la institución escolar y, en particular, el aula se convierte en un espacio de cuestionamiento, de crítica y de resistencia al orden social hegemónico, tal como proponen los enfoques de las pedagogías críticas (Giroux, 1997). La politización de las prácticas pedagógicas resulta, así, un camino no sólo posible sino también necesario.
Queda pendiente para futuras investigaciones realizar análisis etnográficos en ámbitos educativos que nos permitan indagar en los tipos de circulación que tienen los materiales didácticos entre los miembros de la comunidad educativa, fundamentalmente entre docentes y estudiantes. Nos interesa, en particular, analizar qué tipo de funciones cumplen estos textos, qué usos se les dan y en qué medida se abre el espacio para su crítica y cuestionamiento, ya sea en capacitaciones docentes o en contextos áulicos.