1. Introducción 1
El guaraní paraguayo es una lengua de gran vitalidad, con un importante número de hablantes que la usan cotidianamente en múltiples situaciones. Si bien el prolongado contacto de la lengua con el español ha dado lugar a un léxico con abundantes préstamos, especialmente para la designación de entidades y actividades vinculadas con el mundo occidental, esto no ha impedido el surgimiento de neologismos con recursos léxicos propios, algo que ha cobrado particular impulso con la oficialización de la lengua a partir de la reforma constitucional de 1992 y los esfuerzos sostenidos para lograr su estandarización.
En los estudios de neología, se reconocen tres grandes procesos para la innovación léxica (Adelstein y Kuguel, 2008; Freixa, 2022). En primer lugar, se constatan los neologismos formales, que incluyen mecanismos de formación de palabras varios, así como otros procesos menores como abreviaturas y cambios categoriales. Un ejemplo de esto es apykahai ‘pupitre’, un compuesto que combina el nombre apyka ‘silla’ y el verbo hai ‘escribir’. En segundo lugar, hay innovaciones que consisten en añadir un sentido nuevo a una palabra ya existente, los llamados neologismos semánticos (Adelstein, 2022). Este es precisamente el caso del verbo comentado en el ejemplo anterior, hai, que originalmente significa ‘rayar’ y solo recientemente ha agregado el sentido de ‘escribir’. En tercer lugar, como mencionamos en el párrafo anterior, hay neologismos que surgen como resultado de préstamos de otra lengua. Un ejemplo de esto es la palabra lélu ‘celular’.
El objetivo de este trabajo es brindar un panorama general de los neologismos en guaraní paraguayo. El foco estará puesto en la discusión de los mecanismos de formación de palabras predominantes en la neología formal y en los tipos de relaciones semánticas entre el sentido original y el sentido novedoso de la neología semántica; dejamos de lado los préstamos por razones que expondremos más adelante (véase la sección 3). Para ello analizaremos ítems léxicos que se han originado dentro de diversos ámbitos que favorecen la aparición de innovaciones léxicas. Asimismo, examinaremos la lexicografía de los neologismos a través de un relevamiento de su registro y tratamiento en diccionarios. Nuestra discusión estará centrada mayoritariamente en la neología planificada, es decir, la que propone una autoridad o entidad pública (Adelstein y Kuguel, 2008), que, si bien no siempre tiene una recepción automática por parte de los hablantes (aunque esto varía según los ámbitos de uso), tiene impacto en los usos oficiales de la lengua.
El resto del trabajo se organiza como sigue. En la sección 2 detallamos la situación sociolingüística y estandarización del guaraní, así como algunas características de la lengua para la comprensión de la discusión subsiguiente. En la sección 3 brindamos un panorama general de los neologismos en guaraní. En la sección 4 presentamos un estudio sobre la representación lexicográfica de los neologismos. En la sección 5, finalmente, delineamos las conclusiones.
2. La lengua guaraní
El guaraní es una lengua de la familia tupí-guaraní, más específicamente miembro del subgrupo 1, el conjunto más austral de la familia, en el que también se hallan el ache, el mbya, el tapiete y el avá guaraní, entre otras (Rodrigues, 1984/1985). El guaraní posee variedades en Argentina, Brasil y Bolivia, aunque es en Paraguay donde tiene más hablantes (más sobre esto en 2.1).
En las dos subsecciones siguientes brindamos algunas precisiones sobre el guaraní con el fin de contextualizar la discusión sobre neologismos de la sección 3. Primero, esbozamos una semblanza de la situación sociolingüística del guaraní y su proceso de estandarización. Luego, pasamos revista a los mecanismos de formación de palabras más frecuentes en la lengua. Los lectores familiarizados con la realidad de la lengua y la bibliografía pertinente pueden omitir esta sección.
2.1. Situación sociolingüística y estandarización del guaraní
El guaraní presenta una situación sociolingüística excepcional. Por empezar, es una de las poquísimas lenguas de América que tiene un número de hablantes que se cuenta en millones. Más precisamente, según la Encuesta Permanente de Hogares Continua 2022 del Instituto Nacional de Estadística paraguayo, en el 66,9% de los hogares se habla guaraní (en la mitad de los casos, junto con el español). Asimismo, la lengua tiene la particularidad de ser hablada por grupos sociales diversos, lo que probablemente esté ligado a la fuerte asociación de la lengua con la identidad nacional paraguaya (Palacios Alcaine, 2008). A lo anterior se añade, asimismo, la gran cantidad de hablantes de guaraní dentro de las comunidades migrantes, tanto nativos como hablantes de herencia, entre las que se destacan las emplazadas en Argentina.
La mayor parte de los hablantes son bilingües guaraní-español, con una minoría monolingüe guaraní típicamente localizada en zonas rurales y un porcentaje de paraguayos exclusivamente hispanohablantes en algunos núcleos urbanos. Las dos lenguas se encuentran en una situación de diglosia extendida (Stewart, 2017) y, en efecto, lo más habitual es escuchar lo que se denomina jopara (‘mezcla’ en guaraní), un código que mezcla guaraní y español en medidas variables en el que a menudo no es sencillo distinguir el préstamo del cambio de código. Como es de esperar, esto ha dado lugar a numerosos fenómenos de contacto en ambas direcciones (Avellana y Estigarribia, 2023; Bittar Prieto, 2021; Palacios Alcaine, 2008; entre otros).
Desde la reforma constitucional paraguaya de 1992 el guaraní ha adquirido estatus de lengua cooficial con el español (hitos similares son su oficialización en la provincia de Corrientes, Argentina, en 2004, así como su inclusión entre las 37 lenguas oficiales de Bolivia en 2009). Entre otras cosas, este cambio ha implicado la extensión de los ámbitos de uso de la lengua, con su implementación en la educación formal, el sistema de salud, la administración estatal y los medios masivos de comunicación.
Más recientemente, en el 2010 se promulgó la Ley de Lenguas, que creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas y la Academia de la Lengua Guaraní (Guarani Ñe’ẽ Rerekuapavẽ en guaraní). La primera tiene como fin el diseño de políticas de planificación, investigación y protección de las lenguas de Paraguay, al tiempo que fomenta el fortalecimiento del bilingüismo oficial. Debe mencionarse que la Secretaría lleva adelante una importante tarea de relevamiento del léxico del guaraní, que se traduce en la publicación de materiales de recopilación, estudio y, en algunos casos, propuestas de neologismos sobre campos tan diversos como la vestimenta, el transporte y la actividad en Internet 2 (abajo mostraremos algunos ejemplos de esto). La Academia, por su parte, tiene como misión la estandarización del guaraní, que incluye la normalización de su ortografía, la descripción gramatical y el registro y regulación (en términos académicos, por supuesto) del léxico. Centralmente, en 2018 publicó la gramática Guarani Ñe’ẽtekuaa. Gramática guaraní, una obra bilingüe y, en 2021, la primera edición de Guarani Paraguái Ñe’ẽryru, un diccionario monolingüe elaborado a partir del Corpus de Referencia del Guaraní Paraguayo, que busca recoger el uso de la lengua del último medio siglo. Este diccionario registra, como es esperable, mucha de la neología propuesta por las autoridades de la lengua, aunque, como se aclara allí, es aún una obra en proceso, por lo que hay partes importantes del vocabulario de la lengua (neologismos y no neologismos) que no están representadas.
2.2. Mecanismos de formación de palabras más frecuentes
Al igual que las otras lenguas de la familia tupí-guaraní, el guaraní posee un perfil aglutinante con tendencia a la polisíntesis. En términos de la formación de palabras, esto significa que dentro de una unidad léxica es posible condensar los elementos que en una lengua como el español serían expresados en una oración, propiedad que se conoce como holofrasis (Mithun, 2017). Una de las manifestaciones más patentes de este perfil morfológico es la incorporación nominal, que, si bien ha perdido productividad, aún da cuenta de una parte significativa del léxico guaraní (Velázquez-Castillo, 1996). Abajo se dan algunos ejemplos representativos de esto.
- (1)
| a. | O-je-hepy-me’ẽ-kuaá=gui | |
| 3ac-dem.ag-precio-dar-saber=desde | ||
| ‘Por saber cómo pagar(lo).’ | ||
| b. | A-je-po-(jo)héi-ta | |
| 1sg.ac-dem.ag-mano-lavar-fut | ||
| ‘Me voy a lavar las manos.’ | ||
| (Estigarribia, 2020, p. 11) | ||
Entre los mecanismos de formación de palabras, se destacan la nominalización, para la cual la lengua cuenta con una amplia variedad de afijos (véase Estigarribia, 2017, 2020; Guasch, 1997; Gregores y Suárez, 1967, para descripciones más completas). Algunos ejemplos son el nominalizador general -ha —que permite derivar nombres locativos (2a), agentivos (2b) e instrumentales (2c)—, el nominalizador resultativo tembi-/temi- —que deriva nombres pacientivos (2d)—, el nominalizador pasivo -py/-mby —que deriva también pacientes (2e)— o el nominalizador abstracto je-/ñe- —que deriva nombres abstractos de acción o estado (2f)—.
- (2)
| a. | ke-ha [dormir-nmz.gen] ‘dormitorio’ | |
| b. | monda-ha [robar-nmz.gen] ‘ladrón’ | |
| c. | jo’o-ha [cavar-nmz.gen] ‘pala’ | |
| d. | tembi-’u [nmz.res-ingerir] ‘comida’ | |
| e. | guero-py [creer-nmz.pas] ‘creencia’ | |
| f. | ñe-mano [nmz.abs-morir] ‘muerte’ | |
| (Estigarribia, 2020, pp. 72-80) | ||
También se cuentan aquí algunos marcadores de cambio de valencia, como el causativo mbo-/mo- y el marcador de democión de agente je-/ñe- (Estigarribia, 2020; nótese que el segundo prefijo es idéntico al nominalizador abstracto de (2f)), que permiten obtener verbos transitivos e intransitivos respectivamente, como se ilustra en (3).
- (3)
| a. | kã ‘seco’/‘secarse’ >mo-kã ‘secar’ >ñe-mo-kã ‘secarse (refl.)’ / ‘ser secado’ |
| b. | mboty ‘cerrar’ >ñe-mboty ‘cerrarse’ |
La lengua también hace uso extensivo de la composición, que exhibe la combinación de diferentes tipos de bases, como se ve en (4).
- (4)
| a. | N+N | pira-pire [pescado-piel] | ‘dinero’ | |
| b. | N+mod | mitã-rusu [niño-crecido] | ‘adolescente’ | |
| c. | N+V | py’a-guapy [pecho-sentarse] | ‘paz, tranquilidad’ | |
| d. | V+N | guata-pu [caminar-sonido] | ‘sonido de pasos’ | |
| (Estigarribia, 2020, pp. 83-85) | ||||
Por último, cabe hacer una observación sobre el inventario de categorías léxicas de la lengua. El análisis más establecido es que el guaraní posee nombres y verbos, sin una clase de adjetivos claramente diferenciada morfológicamente (Estigarribia, 2020; Velázquez- Castillo, 2004). Los significados expresados típicamente como adjetivos (“conceptos de propiedad”, Thompson, 2004) en lenguas como el español suelen ser expresados en guaraní a través de raíces que por lo demás se identifican como verbos (5a, a’) o nombres (5b, b’) (estos últimos a menudo son nominalizaciones a partir de una raíz verbal, como en (5c)).
- (5)
| a. | ao potĩ [ropa limpio] ‘ropa limpia’ |
| a’. | che-potĩ [1sg.in-estar.limpio] ‘Estoy limpio.’ |
| b. | kuña kane’õ [mujer cansada] ‘mujer cansada’ |
| b’. | kane’õ che-mbo-javy [cansancio1sg.in-caus-equivocarse] ‘El cansancio me hace equivocarme.’ |
| c. | hykué-va [3in.ser.jugoso-nmz] ‘jugoso’ |
| (Estigarribia, 2020, pp. 87-88) | |
Es de destacar que el sufijo -va que aparece en (5c) es el que interviene en la formación de cláusulas relativas, como se ilustra en (6) (va’e es una variante del sufijo). Como se verá, este integra muchas de las formaciones neológicas.
- (6)
| Peteĩ | kuña | nde-recha-va’e-kue | |
| una | mujer | 2sg.in-ver-nmz-pas | |
| ‘Una mujer que te vio.’ | |||
| (Estigarribia, 2020, p. 264) | |||
3. Los neologismos en guaraní paraguayo
Aquí brindamos un panorama de la neología del guaraní. Para ello tomaremos un criterio temático para la selección y presentación de los neologismos (más sobre esto abajo), con el foco puesto en los mecanismos de formación de palabras y los tipos de desplazamientos semánticos más frecuentes e ilustrativos de la innovación léxica en la lengua. Vale señalar que la mayoría de los neologismos que discutiremos son planificados, es decir, son propuestas de autoridades o entidades públicas. Si bien esto tiene el inconveniente de que no siempre refleja el léxico efectivo de los hablantes, tiene la ventaja de ser identificable de manera más confiable que la neología espontánea. Por otro lado, gracias a las políticas educativas, la acción de los medios de comunicación y la actividad online, puede decirse que una parte importante de estos neologismos planificados llegan a los hablantes, especialmente los de las generaciones más jóvenes. Antes de la discusión de los neologismos, no obstante, haremos algunas reflexiones teóricas y metodológicas para resaltar las especificidades del estudio de la neología en el guaraní paraguayo que, esperamos, contribuyan al debate sobre el tema en lenguas afines.
Uno de los retos fundamentales para el estudio de los neologismos es el establecimiento claro y consistente de pautas para reconocerlos. Para esto suelen invocarse tres criterios potencialmente complementarios: i) el cronológico (que toma la fecha del primer registro escrito de un ítem), ii) el psicolingüístico (que considera la percepción de novedad por parte de los hablantes), y iii) el lexicográfico (que se basa en la ausencia de un ítem en los diccionarios) (Adelstein y Kuguel, 2008). Debe señalarse, sin embargo, que ninguno de los tres está exento de problemas para la identificación de neologismos en guaraní.
Respecto del primero, si bien la lengua cuenta con una larga y nutrida tradición de escritura, esta es históricamente fragmentaria y hasta hace no mucho mayormente reducida a grupos muy pequeños, lo que limita significativamente el tipo de vocabulario que podía ponerse por escrito; esto, por tanto, impone serias restricciones sobre lo que puede decirse acerca de las innovaciones léxicas a partir de ese criterio. En años recientes, no obstante, como resultado de las numerosas políticas lingüísticas implementadas, ha proliferado la neología planificada, lo que muy a menudo tiene asentamiento escrito en documentos o materiales puestos a disposición del público y cuya difusión y popularización puede observarse en medios de comunicación y redes sociales. Esto permite un reconocimiento relativamente sencillo de neologismos, aunque, por supuesto, no es garantía de su aceptación y uso efectivo por parte de los hablantes.
En cuanto al criterio psicolingüístico, la situación de diglosia con el español supone notables diferencias entre los hablantes en cuanto a su grado de competencia en guaraní, por lo que no es infrecuente que muchos hablantes desconozcan palabras que para otros son de uso común y que, al encontrarse con estas, manifiesten un genuino sentimiento de novedad. A esto se suma una brecha generacional resultante de la oficialización de la enseñanza del guaraní en la escuela en años recientes. Por ejemplo, las nuevas generaciones han incorporado muchos de los neologismos diseñados por parte de las autoridades para las labores escolares cotidianas, lo que contrasta con su desconocimiento absoluto por parte de generaciones mayores, que no tuvieron esa experiencia educativa. Un caso muy claro de estos son las palabras moñe’ẽ ‘leer’ o hai ‘escribir’, que resultan extrañas (en sus sentidos neológicos, por supuesto) para muchos de los hablantes más grandes que no accedieron a instrucción en guaraní y que siempre recurrieron a los préstamos del español para designar estas actividades.
Un punto relacionado con lo anterior se vincula con el grado de transparencia en la interpretación de los neologismos, especialmente los planificados. Es común que algunas de las voces propuestas resulten totalmente opacas para el hablante promedio. A modo de ejemplo, pese a estar bastante consolidada entre los hablantes gracias a su difusión en los medios, la palabra puhoe ‘radio’ no resulta transparente composicionalmente: si bien pu es ‘sonido’ y ho es aparentemente ‘ir’, no queda claro qué es e (¿quizáe ‘decir’?), por lo que no es fácil identificar el referente que busca designar sin que se aclare explícitamente que es ‘radio’.3 Esto contrasta con un neologismo comoaorenda ‘ropero’, un compuesto conao ‘ropa’ yrenda ‘lugar’, de interpretación transparente para cualquier hablante. A lo largo del trabajo haremos observaciones erráticas sobre este tema. La cuestión constituye una pregunta de investigación que merece un abordaje específico puesto que no está del todo claro qué factores le confieren mayor o menor transparencia a un neologismo (véase Freixa, 2022 y Schmid, 2008 para discusiones generales sobre esto; para un estudio de este tipo con el mapudungun, véase Villena Araya, 2014).
Respecto del criterio lexicográfico, este quizá sea el más fácil de seguir, aunque la lexicografía del guaraní no siempre ha adherido a las pautas y estándares modernos para la elaboración de diccionarios (Peralta, 2018).4 En efecto, la medida y modos en los que se representan los neologismos en los diccionarios es objeto del relevamiento presentado en la sección 4.
En este trabajo tomamos una perspectiva mixta de lo que constituye un neologismo en guaraní, que contempla la adopción complementaria de los diferentes criterios. A los fines de la exposición y discusión de la neología contemporánea del guaraní, adoptamos, como dijimos arriba, un criterio temático para la selección de ítems. Más precisamente, nos atenemos a campos semánticos específicos vinculados a ámbitos de uso en los que el guaraní ha ganado acceso producto de su oficialización y estandarización y donde han proliferado los neologismos. De este modo, haremos referencia a) al mundo de la salud, b) a la esfera educativa, c) a los medios masivos de comunicación y la tecnología, y d) a una miscelánea de contextos y usos específicos que han visto el surgimiento de voces nuevas.
Por último, cabe precisar por qué dejamos de lado los préstamos. Los préstamos del español en guaraní son moneda corriente desde los primeros contactos entre las dos lenguas y siguen siendo un proceso vigorosamente activo. No obstante, el reconocimiento de un neologismo proveniente del español no es sencillo en el caso del guaraní. Por definición, un neologismo por préstamo es un ítem léxico tomado de una lengua X que está empezando a usarse en una lengua Y. Nótese que en esta definición es crucial poder determinar de manera no ambigua que el uso de ese ítem se produzca en la lengua Y, de modo que pueda observarse que está integrándose a su léxico. Sin embargo, dada la diglosia generalizada del guaraní con el español, frecuentemente es difícil establecer si se está frente a un caso de préstamo o de cambio de código, especialmente si el ítem es neológico y no exhibe aún las reparaciones morfofonológicas típicas de los préstamos plenamente afianzados en el léxico (véase Pinta y Smith, 2017 sobre los modos en que los préstamos se organizan y estratifican en el léxico de la lengua). A la luz de estas dificultades, excluimos de este trabajo los neologismos por préstamos, pero recalcamos la importancia de estudiarlos en el futuro para tener una perspectiva más amplia de la innovación léxica en la lengua.
3.1. Salud
Hay abundantes neologismos en el ámbito de la salud. Muchos de ellos remiten a personas o locaciones, como muestran los ejemplos de (7).
- (7)
| a. | pohãno-hára [curar-nmz.gen] ‘médico’ |
| b. | hasý-va ñangareko-ha [enfermo-nmz.rel cuidar-nmz. gen] ‘enfermero’ |
| c. | hasý-va rerekua [enfermo-nmz.rel guardián] ‘enfermero’ |
| d. | hasy-va-ryru [enfermo-nmz.rel-contenedor] ‘ambulancia’ |
| e. | tasy-o [enfermo-loc] ‘hospital’ |
Aquí pueden verse varios mecanismos de formación de palabras en juego. En (7a) y (7b) se aprecia el nominalizador há(ra), mientras que en (7b-c) se ve el nominalizador -va, usado para formar relativas. Algunas de estas nominalizaciones constituyen bases de compuestos con núcleo nominal a la derecha, como se ve en (7b, c, d) (en (7d) se ejemplifica el uso del nombre ryru ‘contenedor’, también empleado en el vocabulario tradicional, como en membyryru hijo.de.mujer-contenedor ‘útero’). En (7e) se ve el sufijo -o, una gramaticalización de óga ‘casa’, presente por los demás en lexemas locativos como tupã-o dios-loc ‘iglesia’.
Como es de esperarse, hay neologismos también para designar procedimientos médicos. En algunos casos hay más de una opción disponible, como sucede para ‘operar’ en (8a).
- (8)
| a. | mbo-vo [caus-porción] / kytĩ [cortar] ‘operar’ |
| b. | pohãno-kutu [curar-pinchar] ‘vacunar’ |
| c. | pohãno [curar] ‘medicar’ |
| d. | hete-kytĩ [cuerpo-cortar] ‘amputar’ |
| e. | tye-mbo-vo [vientre-caus-porción] ‘hacer cesárea, operar el abdomen’ |
Es interesante notar que algunos de estos neologismos son instancias de neología semántica (Adelstein, 2022), es decir, casos en los que se añadió un sentido nuevo a un ítem preexistente. Esto es lo que ocurre con mbovo ‘partir, dividir’ y kytĩ ‘cortar’, que han sido propuestos para ‘operar’, o pohãno, la voz tradicional para ‘curar’ (a su vez derivada de pohã ‘remedio tradicional’), que hoy cubre también el significado más específico ‘medicar’ (8c); en ambos casos opera una relación metonímica entre el sentido original y novedoso: ‘cortar’ o ‘dividir’ son partes de ‘operar’, y ‘curar’ es el efecto buscado de ‘medicar’. Hay asimismo ejemplos de composición V+V, como pohãno-kutu curar-pinchar ‘vacunar’ (8b), y de incorporación nominal, como en hetekytĩ ‘amputar’ (8d) y tyembovo ‘hacer cesárea, operar el abdomen’ (8e) (véase González, 2007 para la incorporación nominal en neologismos del tapiete, una lengua hermana muy próxima al guaraní). Este último caso es interesante porque los dos sentidos, si bien próximos, son muy distintos desde el punto de vista médico; esto claramente se debe a que el sentido de base ‘partir, dividir el vientre’ es un elemento de significado común a las dos extensiones semánticas propuestas.
Hay también neologismos para designar enfermedades y aflicciones. Considérense los ejemplos adicionales tomados de Canese et al. (2015).5
- (9)
| a. | ahy’o kerésa [garganta larva.de.mosca] ‘angina, amidgalitis mebranosa’ |
| b. | tesa-rasy [ojo-enfermo] ‘conjuntivitis’ |
| c. | lómo-karapã [lomo-curva] ‘escoliosis’ |
| d. | ty-he’ẽ [pis-dulce] ‘diabetes’ |
| e. | mba’asy po’i [enfermedad-delgado] ‘tuberculosis’ |
Estas propuestas pueden ser problemáticas, puesto que comúnmente están formuladas a partir del léxico popular y tradicional de la salud, que no se alinean con precisión con los sentidos neológicos y carecen de la exactitud que exigen los términos médicos. Por ejemplo, tesarasy (9b) remite, para cualquier hablante, a un dolor o enfermedad de los ojos, aunque su asociación con el sentido más preciso ‘conjuntivitis’ no es algo que esté dentro de la competencia del hablante promedio. Algo similar sucede con lómo-karapã (9c), que típicamente se usa para describir a alguien con una joroba, que es una condición distinta de la escoliosis. El neologismo en (9d) remite a un fluido del cuerpo que tienen la propiedad de ser dulce; este contrasta con otra voz que se escucha entre los hablantes y que se registra en el diccionario de Trinidad Sanabria (2016), tuguy asuka, que hace referencia a la sangre (tuguy) y el préstamo para azúcar (asuka). Mba’asy po’i ‘tuberculosis’ en (9e), en contraste, es un término que, de acuerdo con trabajadores de la salud, se emplea activamente como ese sentido técnico específico.
Es interesante notar que muchos de los neologismos de la salud son parte de la formación de los profesionales de salud en Paraguay. Hay diferencias importantes en el uso de los neologismos según los entornos de trabajo y los tipos de interlocutores. Según nos informa una enfermera de la ciudad de Encarnación, el empleo de voces neológicas es más común en zonas rurales (donde el guaraní es más dominante) que en zonas urbanas, tal como se espera para otras variables de uso de la lengua. Un examen profundo de esta cuestión sin duda amerita un estudio particular.
3.2. Educación
La educación es una de las esferas en las que la oficialización de la lengua tuvo uno de los impactos más profundos, provocando la necesidad de contar con insumos léxicos adecuados que no solo suponen ítems para designar contenidos de las múltiples áreas de aprendizaje, sino, además, las prácticas y objetos propios de la labor de clase. Si bien es cierto que algunas palabras relevantes ya existían y estaban consolidadas en el léxico, como sucede con aranduka ‘libro’ o kuatia ‘papel’, hay un número importante de ítems que se crearon para denominar objetos que, hasta el momento, eran típicamente nombrados con préstamos del español. Abajo se dan algunos ejemplos.
- (10)
| a. | hai-ha [escribir-nmz.gen] ‘lápiz’ |
| b. | mbo-gue-ha [caus-apagarse-nmz.gen] ‘borrador’ (esp. arg. ‘goma de borrar’) |
| c. | mbo-joja-ha [caus-parejo/parecido-nmz.gen] ‘regla’ |
| d. | ogy(ke)-hũ-hai [pared-oscuro-escribir] ‘pizarrón’ |
| e. | ita-hai [piedra-escribir] ‘tiza’ |
| f. | apyka-hai [silla-escribir] ‘pupitre’ |
| g. | kuatia-hai [papel-rayar] ‘cuaderno’ |
| h. | ñe’ẽ-ndy [palabra-conjunto] ‘glosario’ |
| i. | ñe’ẽ-ryru [palabra-contenedor] ‘diccionario’ |
Son básicamente dos los mecanismos de formación de palabras ilustrados aquí: por un lado, la nominalización mediante el sufijo -ha con sentido instrumental (10a-c) y, por el otro, compuestos de tipo N+V con núcleo a la izquierda (10d-g) o N+N con núcleo a la derecha (10h-i). Un caso que merece comentario es el de ‘pizarrón’; además de las dos posibilidades en (10d), según la fuente que se consulte se pueden encontrar también ogyhai u ogykehai (es decir, sin el morfema hũ ‘oscuro’), lo que muestra el alto grado de variación que puede haber en la forma que adopta un neologismo, incluso cuando hay acuerdo sobre los componentes que deberían integrarlo.6
También abundan los neologismos relativos a actividades del aprendizaje, como leer, escribir, estudiar, etc. Como se dijo arriba, entre los hablantes mayores lo más común es escuchar los préstamos del español (con las reparaciones fonológicas habituales), como en alee ‘leo’, a(s)krivi ‘escribo’, astudia ‘estudio’, etc. Muchos de los neologismos para estas actividades son casos de neología semántica, con diversos tipos de relaciones entre el sentido novedoso y el original. Por ejemplo, el neologismo propuesto para ‘escribir’ es hai, que es una especificación metonímica del sentido original ‘rayar’, o el neologismo para ‘leer’, mo-ñe’ẽ caus-hablar, que parece establecer una relación metafórica con el sentido original ‘hacer hablar’ (aunque la analogía no es perfecta dado que no es el texto el que emite sonidos, sino el lector).
Hay un conjunto de actividades ligadas a la lectura y escritura en el aula que también han recibido denominación neológica en guaraní. Un ejemplo de esto son los ítems que designan los signos de puntuación y ortografía, como se ve en (11).
- (11)
| a. | kyta ‘punto’ |
| b. | kyta-guái [punto-cola] ‘punto y coma’ |
| c. | ky-guái [punto-cola] ‘coma’ |
| d. | kyta ha i-guý-pe [punto coord 3pos-abajo-en] ‘punto y aparte’ (lit. ‘punto y abajo’) |
| e. | pu-so [sonido-cortarse] ‘apóstrofo’ (signo gráfico para indicar la oclusión glotal) |
| f. | pu-’ae [sonido-por.sí.mismo] ‘vocal’ |
Los neologismos de (11a-d) son interesantes en la medida que muestran la aplicación de sucesivas operaciones de formación de palabras a partir del mismo ítem léxico fuente. Kyta (11a) es aparentemente un acortamiento de akytã ‘nudo, pedazo pequeño’. Este, a su vez, es el elemento que integra dos amalgamas (la fusión de partes de palabras existentes) con la sílaba final de tuguái ‘cola’; la diferencia es que en (11b) kyta aparece en su totalidad, mientras que en (11c) solo aparece su primera sílaba.7 En (11d), por su parte, kyta figura en un compuesto de frase. Los ejemplos de (11e-f) son compuestos con núcleo a la izquierda.
Los materiales didácticos y libros de textos escolares son una fuente relevante de innovaciones léxicas. Por ejemplo, hay voces neológicas para designar partes de los libros, como se ve en (12), o para el tipo de acción que se espera de los alumnos, como se ilustra en (13).
- (12)
| a. | mbo’e-py [enseñar-nmz.pas] ‘lección’ (lit. ‘lo enseñado’) |
| b. | je-hai-py-re [nmz-escribir-nmz.pas-pas] ‘texto’ (lit. ‘lo escrito’) |
- (13)
| a. | mo-ngora [caus-corral] ‘encerrar en un círculo’ (lit. ‘acorralar, poner en un corral’) |
| b. | mbo-hovái [caus-frente.a] ‘responder’ (lit. ‘hacer frente’) |
| c. | mo-ĩ-mba [caus-estar-compl] ‘completar’ (lit. ‘hacer estar del todo’) |
| d. | hai-guy [escribir-debajo] ‘subrayar’ |
| e. | mbo-joaju [caus-unirse] ‘unir’ |
Los dos nombres de (12) exhiben el nominalizador resultativo (el de (12b) también el prefijo nominalizador je-.8 En (13) hay diferentes tipos de neologismos semánticos. Mongora ‘encerrar en un círculo’ (13a) ilustra una extensión metafórica a partir de ‘poner en un corral’ (kora es un préstamo del español corral, que aparece en su variante nasal -ngora en el ejemplo) basada en la analogía entre animales y palabras, mientras que mbohovái ‘responder’ (13b) se apoya en una relación metonímica entre la adopción de una postura (‘hacer frente’) y la emisión verbal de una respuesta. Moĩmba ‘completar’ (13c), haiguy ‘subrayar’ (13d) y mbojoaju ‘unir’ (13e) suponen especificaciones metonímicas de sentidos originalmente más amplios.
Los ejemplos de (13) ponen de relieve, a su vez, un aspecto teórico interesante. Aunque en la discusión sobre neología la morfología de formación de palabras es la que tiene un rol más central, hay casos en los cuales la forma flexiva que adopta un ítem es relevante para comprender las innovaciones. Dado el contexto en que se emplean, los neologismos de (13) típicamente se usan para dar instrucciones. Cabe aclarar aquí que en guaraní no existen los infinitivos, una forma ampliamente empleada para esta función en español, por lo que son otras las formas a las que se debe recurrir. Así, pudimos notar que, al momento de emitir instrucciones para los quehaceres de los estudiantes, en los manuales escolares suele recurrirse a la primera persona singular, como en el ejemplo que aparece a continuación (para más sobre esto, véase la discusión sobre acciones de los usuarios en Internet en la sección siguiente).
- (14)
| A-moñe’ẽ | che-año-mi. | |
| 1sg.ac-leer | 1sg.pos-solo-dim | |
| ‘Leo solito. | ||
| (Ministerio, 2011) | ||
Por último, otros neologismos relacionados con el ámbito de la educación son los que han surgido para nombrar pasos de las explicaciones o exposiciones de conceptos e ideas.
- (15)
| a. | ku-mby [lengua-nmz.pas] ‘entender’ (lit. ‘saborear’) |
| b. | hesa-’ỹi-jo [ojo-semilla-quitar] ‘explicar, analizar, aclarar’ (lit. ‘separar la semilla del algodón’) |
| c. | mbo-jera [caus-desatarse] ‘desarrollar’ |
| d. | mbo-joaju [caus-unirse] ‘agregar’ |
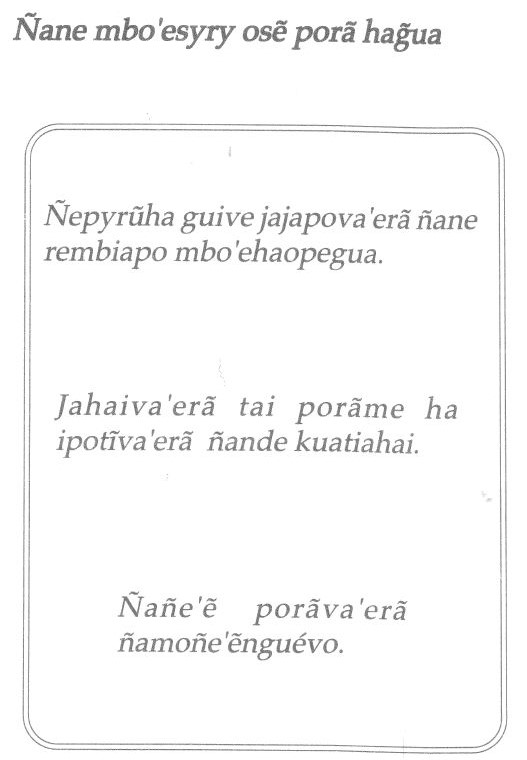
Figura 1. Extracto tomado de Ñane Irũ 3 (1995)
- (16)
| a. | Ñane | mbo’e-syry | o-sẽ | porã | haǧua |
| 1pl.incl.pos | enseñar-fluir | 3ac-salir | bien | prop | |
| ‘Para que nuestra clase salga bien.’ | |||||
| b. | Ñepyrũ-ha | guive | ja-japo-va’erã | ||
| comenzar-nmz.gen | desde | 1pl.incl.ac-hacer-deber | |||
| ñane | rembi-apo | mbo’e-ha-o-pe-gua | |||
| 1pl.incl.pos | nmz.res-hacer | enseñar-nmz.gen-loc-en-de | |||
| ‘Desde el comienzo, debemos hacer nuestra tarea de la escuela.’ | |||||
| c. | Ja-hai-va’erã | tai | porã-me | ha | |
| 1pl.incl.ac-escribir-deber | letra | lindo-en | coord | ||
| i-potĩ-va’erã | ñande | kuatia-hai | |||
| 3in-limpio-deber | 1pl.incl.pos | papel-escribir | |||
| ‘Debemos escribir en letra linda y debe estar limpio nuestro cuaderno.’ | |||||
| d. | Ña-ñe’ẽ | porã-va’erã | ña-moñe’ẽ-ngué-vo | ||
| 1pl.incl.ac-hablar | bien-deber | 1pl.incl.ac-leer-sim-ger | |||
| ‘Debemos hablar bien mientras leemos.’ | |||||
Algunos de los neologismos resaltados ya fueron comentados más arriba, como hai ‘escribir’ o moñe’ẽ ‘leer’. También aparecen otros como mbo’esyry ‘clase’ (16a), que tiene dos raíces verbales, mbo’ehao ‘escuela’ (16b), tai ‘letra, caligrafía’ (16c) y el compuesto kuatiahai ‘cuaderno’ (16c). Debe mencionarse que, entre las generaciones más jóvenes, estos neologismos están integrados en el uso cotidiano.
3.3. Medios de comunicación y tecnologías
Otro ámbito que ha visto el surgimiento de muchos neologismos es el de los medios de comunicación y las tecnologías.9 En (17) se ilustra con neologismos para designar los medios de comunicación y en (18) con los de los medios de transporte.
- (17)
| a. | ta’ãnga-mbyry [imagen-lejos] ‘televisión’ |
| b. | pu-ho-e [sonido-ir-decir?] ‘radio’ |
| c. | pu-mbyry [sonido-lejos] ‘teléfono’ |
| d. | kuatia-hai-py-re [papel-escribir-nmz.pas-pas] ‘diario’ |
| e. | ñanduti ‘Internet’ (lit. ‘tejido’) |
- (18)
| a. | mba’yru-mýi [contenedor-moverse] ‘auto, autobús’ |
| b. | mba’yru-mýi puku [contenedor-moverse largo] ‘tren’ |
| c. | mba’yru-veve [contenedor-volar] ‘avión’ |
En los dos casos se emplea preponderantemente la composición nominal. Para los medios de comunicación el núcleo puede ser ta’ãnga ‘imagen’, pu ‘sonido’ kuatia ‘papel’, mientras que para los medios de transporte es mba’yru ‘contenedor’ (cfr. ryru en hasýva ryru ‘ambulancia’ (7d)). En (17e) se ve un neologismo semántico (por lo demás, totalmente opaco para los hablantes) que refleja, como el original en inglés, una relación metafórica en base a la analogía entre la red de información y la del tejido.
Otro campo semántico dentro de este ámbito es el de los electrodomésticos y los aparatos.
- (19)
| a. | mo-ro’ysã-ha [caus-frío-nmz.gen] ‘heladera’ (lit. ‘enfriadora’) |
| b. | ao-johei-ha [ropa-lavar-nmz.gen] ‘lavarropas’ |
| c. | mbo-jehe’a-ha [caus-mezclarse-nmz.gen] ‘batidora’ (lit. ‘mezcladora’) |
| d. | kuatia-jopy-hára [papel-presionar-nmz.gen] ‘impresora’ (lit ‘presionadora de papel’) |
| e. | papapy-kuaa-ryru [número-saber-contenedor] ‘computadora’ (lit. ‘contenedor que sabe los números’) |
Es natural que en estos casos abunde la sufijación con -ha(ra), que es el recurso canónico para formar nombres instrumentales. Nótese que en (19a) y (19c) las bases verbales moro’ysã ‘enfriar’ y mbojehe’a ‘mezclar’ son voces patrimoniales; en (19b) se ve una base verbal con incorporación con un nombre que no es una parte del cuerpo ao ‘ropa’ (lo mismo se ve en (19d-e)). Este conjunto de neologismos es ilustrativo de la percepción de transparencia por parte de los hablantes en la medida en que describen un gradiente. En un extremo se ubican moro’ysãha ‘heladera’ y aojoheiha ‘lavarropas’, transparentes para cualquier hablante y, en el otro papapykuaaryru ‘computadora’ completamente opaco; en el medio puede localizarse mbojehe’aha ‘batidora’ y kuatiajopyhára ‘impresora’, cuyo significado composicional se comprende sin dificultad, pero cuya función (y la comprensión del sentido buscado, en última instancia) no se captura de manera tan clara como en los dos primeros ítems. La comprensión de la función de un nombre que designa un elemento como un aparato parece ser un factor fundamental para la transparencia del neologismo.
La circulación del guaraní en Internet y redes sociales ha sido un terreno fértil para la innovación léxica. Esto se ha visto facilitado por la implementación de la lengua en Google y Mozilla Firefox, en redes sociales como Facebook o sitios como Vikipetã (la versión de Wikipedia en guaraní).10 A continuación comentamos algunos usos que resultan de interés desde el punto de vista de los mecanismos de formación de palabras predominantes.
Tómese en primer lugar el vocabulario de la navegación. En (20) se brindan los ítems disponibles en la versión en guaraní del navegador Mozilla Firefox.
- (20)
| a. | heka-ha [buscar-nmz.gen] ‘buscador’ |
| b. | kunda-hára [vagar-nmz.gen] ‘navegador’ |
| c. | ñe-mbo-guejy [nmz.abs-caus-descender] ‘descarga’ |
| d. | tembi-poru-’i [nmz.res-usar-dim] ‘aplicación’ (lit. ‘herramientita’) |
| e. | marandu-renda [noticia-lugar] ‘archivo’ |
| f. | ñanduti renda [tejido lugar] ‘sitio web’ |
| g. | tenda-yke [lugar-lado] ‘pestaña’ |
Como se ve, abundan las nominalizaciones, con distintos afijos: -ha(ra) (20a, b), ñe- (20c), tembi- (20d). Hay también ejemplos de composición N+N con núcleo a la derecha (20e, f) y a la izquierda (20g).
Es notable la falta de consistencia en los neologismos para los mismos conceptos en distintos sitios. Por ejemplo, para ‘privacidad’ en Mozilla Firefox se usa ñemi-gua ocultode (lit. ‘proveniente de lo oculto, escondido’), pero en Facebook se emplea marandu-ñemi noticia-oculta. Otro ejemplo es el de ‘ayuda’: mientras que en Mozilla se emplea pytyvõ ‘ayudar, ayuda’, en Facebook se usa ñe-pytyvõ nmz.abs-ayudar ‘ayuda’ (véase la nota 7) y en Vikipetã, pytyvõ-hára ayudar-nmz.gen (lit. ‘ayudador’).
Luego, también hay neologismos para las diferentes acciones que un usuario puede tomar en un sitio determinado. Por ejemplo, considérense las opciones disponibles en el muro de Facebook.
- (21)
| a. | e-hai ne-remi-andu [imp-escribir 2sg.pos-nmz.res-sentir] ‘escribe un comentario’ (lit. ‘escribí tu sentimiento’) |
| b. | e-hupi [imp-levantar] ‘compartir’ (lit. ‘levantá(lo)’) |
| c. | e-mbo-hovái [imp-caus-frente.a] ‘responder’ (lit. ‘respondé’) |
| d. | e-hecha-ve [imp-ver-más] ‘ver más’ (lit. ‘ve más’) |
De un modo similar a las instrucciones de los libros de texto escolares (13-14), estos ejemplos muestran ítems léxicos neológicos que deben aparecer en una forma flexiva determinada para reflejar una función comunicativa (véase Fundación, 2017 para abundantes observaciones y reflexiones sobre esto). Como se dijo arriba, en guaraní no hay infinitivos, por lo que en (21) se optó por el uso de la forma imperativa. Esto no siempre es consistente, como muestran las reacciones a las publicaciones y mensajes en Facebook.
- (22)
| a. | e-guerohory [imp-felicitar] ‘me gusta’ (lit. ‘felicitá, celebrá’) |
| b. | e-hayhu [imp-amar] ‘me encanta’ (lit. ‘amá’) |
| c. | e-ñangareko [imp-cuidar] ‘me importa’ (lit. ‘cuidá’) |
| d. | e-puka [imp-reír] ‘me divierte’ (lit. ‘reí’) |
| e. | mbo-juru-jái [caus-boca-abierto] ‘me asombra’ (lit. ‘hacer asombrar’) |
| f. | n-o-mbo-vy’á-i [neg-3ac-caus-alegre-neg] ‘me entristece’ (lit. ‘no hace alegrar, divertir’) |
| g. | pochy [enojar] ‘me enoja’ (lit. ‘enojo, enojado, enojarse’) |
En (22a-d) se emplean imperativos, pero en (22e, g) se usan las raíces verbales sin conjugar y en (22f) una forma negativa de tercera persona.
3.4. Miscelánea
En esta sección comentamos los neologismos de un conjunto diverso de campos semánticos, como es el caso de los numerales, los días de la semana, los meses y las estaciones.
Tal como ocurre en muchas lenguas del mundo, el léxico patrimonial del guaraní posee un inventario de numerales muy reducido: peteĩ ‘uno’, mokõi ‘dos’, mbohapy ‘tres’, irundy ‘cuatro’ (estos cuentan con cognados en las otras lenguas tupí-guaraníes). Los hablantes típicamente cuentan en guaraní usando estos numerales y a partir del cinco recurren a los préstamos del español. No obstante, se han propuesto neologismos para el resto de la escala numérica sobre una base decimal (Comrie, 2013).11 Estos se ilustran en (23).
- (23)
| a. | po | ‘cinco’ |
| b. | po-teĩ | ‘seis’ |
| c. | po-kõi | ‘siete’ |
| d. | po-apy | ‘ocho’ |
| e. | po-rundy | ‘nueve’ |
| f. | pa | ‘diez’ |
| g. | pa-teĩ | ‘once’ |
| h. | mokõi-pa | ‘veinte’ |
| i. | mokõipa poteĩ | ‘veintiséis’ |
Para el cinco se ha propuesto po ‘mano’ (un patrón de colexificación común en las lenguas del mundo). Para los numerales comprendidos entre seis y nueve se emplean amalgamas de po y los segmentos finales de los primeros cuatro numerales (-teĩ de peteĩ ‘uno’, -kõi de mokõi ‘dos’, -apy de mbohapy ‘tres’ y -rundy de irundy ‘cuatro’). Para el diez se ha propuesto pa ‘terminar, totalidad’, que resulta ser la base para todos los numerales subsiguientes. La convención sigue la fórmula (x.y) + z, en donde el número a la derecha (z) se suma al factor a la izquierda, que puede ser un número simple (y) o el producto de esta y el número a la izquierda (x.y): de ahí que, por ejemplo, para veintiséis primero se multiplican dos y diez (mokoikuã) y luego se suma seis (poteĩ).
Los días de la semana (24), los meses (25) y las estaciones (26) son otros campos semánticos para los que se han propuesto neologismos. Para los primeros y terceros el núcleo nominal es ára ‘día, tiempo’ y para los terceros es jasy ‘luna’. A partir de estos los días de la semana y los meses emplean la amalgama con segmentos de los numerales para los primeros cuatro ítems y composición con los numerales completos para el resto. En el caso de las estaciones se combinan ára con haku ‘calor’, rogue-kúi hoja-desprenderse ‘hojas caídas’, ro’y ‘frío’ y poty ‘flor’.12
- (24) arateĩ ‘domingo’, arakõi ‘lunes’, araapy ‘martes’, ararundy ‘miércoles’, arapo ‘jueves’, arapoteĩ ‘viernes’, arapokõi ‘sábado’
- (25) jasyteĩ ‘enero’, jasykõi ‘febrero’, jaysyapy ‘marzo’, jaysyrundy ‘abril’, jasypypo ‘mayo’, jasypoteĩ ‘junio’, jasypokõi ‘julio’, jasypoapy ‘agosto’, jasyporundy ‘septiembre’, jasypa ‘octubre’, jasypateĩ ‘noviembre’, jasypakõi ‘diciembre’
- (26) arahaku ‘verano’, araroguekúi ‘otoño’, araro’y ‘invierno’, arapoty ‘primavera’
Estos neologismos resultan a veces poco transparentes y, por tanto, no es infrecuente encontrar resistencias o rechazos para usarlos por parte de los hablantes, que, por lo demás, se las arreglan con los préstamos del español sin dificultades. No debe perderse de vista, sin embargo, que la neología planificada también está pensada para los usos oficiales de la lengua, que incluye su empleo en la legislación, documentación estatal, comunicaciones públicas sobre diversos temas, entre muchas otras. Hasta qué punto eso puede repercutir en los hablantes y lograr su adopción y uso efectivo es algo que está por verse.
3.5. Síntesis de procedimientos neológicos
En suma, de modo global, los mecanismos de formación de palabras que más proliferan son la nominalización y la composición. Entre la primera sobresale la productividad del sufijo -há(ra), que cubre un espectro polisémico amplio (agentes, instrumentos, locaciones), aunque también se observan otros, como el pasivo -py (kuatia-hai-py-re papel-escribir-nmz.pas-pas ‘diario’) o el nominalizador abstracto je-/ñe- (ñe-mbo-guejy nmz-caus-descender ‘descarga’). En la composición vimos que los núcleos nominales pueden localizarse tanto a la izquierda (pu-mbyry sonido-lejos ‘teléfono’, mba’yru-mýi contenedor-moverse ‘auto, autobús’) como a la derecha (marandu-renda noticia-lugar ‘archivo’, hasýva-ryru enfermocontenedor ‘ambulancia’); hay, a su vez, numerosos casos de amalgamas (ara-teĩ día-uno ‘domingo’). En el caso de los verbos, hay muchas instancias de derivación mediante el causativo mbo-/mo- (mbo-jera caus-desatarse ‘desarrollar’, mo-ngora caus-corral ‘encerar en un círculo’). Para la neología semántica, los tipos de desplazamientos predominantes son los de tipo metonímico (hai ‘escribir’, a partir de ‘rayar’) y metafórico (kumby ‘entender’, a partir de ‘saborear’).
4. La lexicografía de los neologismos en guaraní
En el caso de una lengua que aún está en proceso de estandarización, los diccionarios juegan un papel fundamental, especialmente respecto del registro de los neologismos. Debe mencionarse que la lexicografía del guaraní cuenta con una prolongada tradición, cuyos orígenes se remontan al Tesoro de la lengua guaraní de Montoya de 1639. Desde ese entonces, se han publicado numerosas obras lexicográficas, hasta comienzos del siglo xxi todas bilingües (típicamente con el español como segunda lengua, pero también con el portugués, el inglés, el francés y el alemán). Hoy en día se cuenta con un amplio conjunto de diccionarios, aunque en general con un camino por recorrer en cuanto a las pautas y lineamientos de la lexicografía moderna (Peralta, 2018).
En esta sección presentamos un breve relevamiento sobre el registro y tratamiento lexicográfico de los neologismos en guaraní. Para eso llevamos a cabo la búsqueda de una muestra de ítems neológicos en un corpus de diccionarios. La muestra está compuesta por 30 ítems provenientes de los tres ámbitos mayores discutidos arriba (salud, educación, medios y tecnología), con una mayoría de nombres y algunos verbos (Cuadro 1). Se contemplaron varios factores para la elección de los ítems. Por empezar, se procuró que los significados fueran lo suficientemente generales en sus respectivos campos como para que hubieran podido ser incluidos en diccionarios. Luego, privilegiamos la elección de nombres (con variedad entre nombres que designan personas, objetos y locaciones) porque estos designan conceptos más fácilmente reconocibles como novedosos que los verbos (véase Schmid, 2008, p. 6 para “el potencial más fuerte de hipostatización [es decir, la creación de un concepto nuevo] de los nombres”).
| Campo semántico | Neologismos |
|---|---|
| Salud | pohãnohára ‘médico’, hasýva rerekua ‘enfermero’, tasyo ‘hospital’, ñembovoharenda ‘quirófano’, pohãnokutu ‘vacuna’, kutuha ‘jeringa’, mbovo ‘operar’, pohãnokutu ‘vacunar’, hetekytĩ ‘amputar’, pohãno ‘medicar’ |
| Educación | haiha ‘lápiz’, aranduka ‘libro’, ogykehai ‘pizarrón’, mbogueha ‘borrador’ (esp. arg. ‘goma’), itahai ‘tiza’, kyguái ‘coma’, mone’ẽ ‘leer’, hai ‘escribir’, haiguy ‘subrayar’, jetypeka ‘investigar’ |
| Medios y tecnología | ta’ãngambyry ‘televisión’, moro’ysãha ‘heladera’, pumbyry ‘teléfono’, mba’yrumýi ‘automóvil’, aojoheiha ‘lavarropas’, kuatiahaipyre ‘diario’, puhoe ‘radio’, kundahára ‘navegador’, ñemboguejy ‘descarga’, marandurenda ‘archivo’ |
Cuadro 1. Muestra de neologismos
En cuanto a los diccionarios, tomamos cuatro diccionarios bilingües guaraní-español en papel publicados de manera relativamente reciente: a) Diccionario Guarania ilustrado. Guaraní-español, español-guaraní (Guarania, 2013) (DG), b) Diccionario práctico guaranícastellano, castellano-guaraní (Trinidad Sanabria, 2016) (DTS), c) Diccionario Ñe’ẽryru. Guaraní-castellano, castellano-guaraní (Troxler de Maldonado, 2020) (DTM), d) Ayvuryru/Diccionario guaraní-español, español-guaraní (Acosta Alcaraz y Ferreira Quiñónez, 2022) (DAF). También incluimos un traductor online dado el uso frecuente que los hablantes hacen de este tipo de herramientas. Más específicamente, teniendo presente que la difusión de neologismos es una política estatal, escogimos el traductor de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Traductor de palabras guaraní español (Secretaría de Políticas Lingüísticas) (TP).
La elección de diccionarios bilingües se debe a que estos constituyen la enorme mayoría de las obras de lexicografía guaraní. Como se explicó en la sección 2.1, recientemente la Academia de la Lengua Guaraní publicó un diccionario monolingüe, aunque, como aclaran en la introducción, aún es una obra en construcción y no cuenta con un registro completo del léxico de la lengua (2021, p. 18).
La elaboración de los diccionarios responde a diferentes motivaciones y propósitos (Adelstein et al., 2021), lo que determina un punto de vista particular desde el cual evaluarlos. Aquí adoptamos un punto de vista centrado en el usuario, más específicamente, en la consulta de la obra como un modo de resolver una inquietud sobre el vocabulario de la lengua.13 Esto último es lo que motiva los interrogantes diseñados para el relevamiento, listados en (27).
- (27)
| a. | ¿Se registra el neologismo? |
| b. | ¿Cómo se registra? |
| c. | ¿Se incluye información gramatical? |
| d. | ¿Se registra el neologismo con otros sentidos no neológicos? |
| e. | ¿Qué tipo de definición se provee? |
(27a) remite a si el neologismo está presente en el diccionario, independientemente de la dirección en la que pueda figurar. En términos metodológicos, la búsqueda siempre se inició con el equivalente en español porque en algunos casos podía haber una palabra en guaraní distinta de las incluidas en el Cuadro 1 y era de interés saber si esto era así; cuando no se listaba nada en la sección en español, se hizo la búsqueda del ítem en guaraní identificado independientemente que figura en el Cuadro 1. El resto de los interrogantes obviamente solo aplicaron cuando la respuesta a (27a) era afirmativa. (27b) apunta a si el neologismo está registrado en las dos direcciones (español-guaraní y guaraní-español), mientras que (27c) observa si hay información en la entrada relativa a la clase de palabra del ítem, si se especifica su carácter neológico, etc. (27d) está dirigido a ver si en la entrada del ítem en guaraní se proveen también sentidos no neológicos, algo relevante para los casos de neología semántica. Por último, (27e) indaga sobre el tipo de definición, a saber, si es una mera traducción, una traducción contextualizada (con ejemplos o indicaciones de uso) o una definición por glosa. A continuación, presentamos y discutimos los resultados del relevamiento.
Por empezar, el Cuadro 2 sistematiza los resultados respecto de si los neologismos están presentes en los diccionarios; consignamos las cantidades globales de los tres campos semánticos, dejando la discusión de algunos ítems particulares en el comentario posterior.
| Campo semántico | DG (2013) | DTS (2016) | DTM (2020) | DAF (2022) | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| Salud | 3 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| Educación | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| Medios y tecnología | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| Total | 12 | 19 | 20 | 27 | 22 |
Cuadro 2. Registro de neologismos en diccionarios
Como puede verse, hay notable variación entre los diccionarios, con algunos como DAF y TP con una cobertura de más de dos tercios de los ítems de la muestra, con otros como DTS y DTM con más de la mitad, y DG por debajo de esa marca. Por otro lado, hay diferencias entre los campos semánticos: dentro y entre los diccionarios, los ítems relativos a educación son los que tienen más representación, seguidos de los de salud y los de medios y tecnología. Esto no sorprende teniendo en cuenta que los diccionarios muy comúnmente están pensados para la escuela como un ámbito de uso primordial, y que algunos de los autores de estas obras son también figuras que han participado de la estandarización de la lengua con fines escolares.
Entre los neologismos de salud, los neologismos para ‘médico’ y ‘hospital’ son los que están más registrados, en contraste con los de ‘enfermero’ (solo en DAF y DTS) y ‘vacunar’ (solo en DAF y DTM). Dentro de medios y tecnologías, los neologismos con más registro son los correspondientes a ‘televisión’, ‘teléfono’ o ‘radio’, en contraposición con los tres términos relativos a la informática e Internet, que son los que menos representación tienen: ‘navegador’ y ‘descarga’ no están en ningún diccionario, mientras que ‘archivo’ está representado, pero con dos ítems diferentes de marandurenda, como se ve en (28). De nuevo, esto no sorprende dada la velocidad del surgimiento de neologismos en este campo semántico y la heterogeneidad de propuestas (nótese que en TP hay dos ítems distintos). En efecto, los diccionarios en los que aparecen fueron publicados a partir del 2020.
- (28)
| a. | ñongatu-ha [guardar-nmz.gen] ‘archivo’ (lit. ‘guardador’) (DTM, TP) |
| b. | temi-ñongatu-rupa [nmz.res-guardar-cama] ‘archivo’ (lit. ‘cama de lo guardado’) (TP) |
Los ejemplos de (28) resaltan un punto importante para la difusión y afianzamiento de los neologismos, a saber, la consistencia de las palabras que se consignan. Por un lado, hay neologismos muy consolidados en los diccionarios en el sentido en que la mayoría de las veces se presenta la misma voz. Esto es lo que sucede conpohãnohára para ‘médico’,tasyo para ‘hospital’,kyguái ‘coma’,moñe’ẽ ‘leer’ ota’ãngambyry ‘televisión’. En otros casos, hay un neologismo que siempre aparece, pero acompañado de otros, lo que no le deja del todo claro al usuario cuál emplear (aunque, de tener circulación, es comprensible que los diccionarios registren la variación léxica). Por ejemplo, mientras que todos los diccionarios (menos DG) consignanpuhoe para ‘radio’,aranduka para ‘libro’,mbogueha para ‘borrador’ (esp. arg. ‘goma’),kuatiahaipyre ‘diario’, estos a menudo incluyen una alternativa, como se muestra en (29)-(32).
- (29)
| a. | ñe’ẽ-mosarambi-ha [palabra-dispersar-nmz.gen] (lit. ‘dispersador de palabras’) (DAF) |
| b. | ñe’ẽ-asãi [palabra-propagación] ‘(lit. ‘propagación de palabras, palabras propagadas’) (TP) |
- (30)
| a. | kuatia papel (DTM) |
| b. | kuatia-ñe’ẽ [papel-palabra] (lit. ‘palabra de papel’) (DTM) |
| c. | arandu-ryru [sabiduría-contenedor] (lit. ‘contenedor de sabiduría’) (TP) |
| d. | hai-py-ryru [escribir-nmz-contenedor] (lit ‘contenedor de lo escrito) (TP) |
- (31)
| mbo-je’o-ha [caus-desteñirse-nmz.gen] (lit. ‘desteñidor’) (DAF, DTM, TP) |
- (32)
| a. | kuatia-ñe’ẽ [papel-palabra] (lit. ‘palabra de papel’) (TP) |
| b. | mo-marandu-ha [caus-noticia-nmz.gen] (lit. ‘hacedor de noticias’) (TP) |
En cuanto al segundo interrogante, hay mucha variación entre los diferentes diccionarios y dentro de cada uno. Por ejemplo, DAF, DTS y DTM tienen aproximadamente la mitad de los neologismos registrados en ambas direcciones, en contraposición con DG y TP, que en la gran mayoría consignan los ítems solo en la sección español-guaraní.
Respecto del tercer interrogante, DAF es consistente al siempre indicar la clase de palabra de los neologismos, mientras que DTS lo hace la mayoría de las veces (a menudo indicando la subclase en el caso de los verbos), así como también DTM, que en algunos casos agrega la aclaración de que se trata de un neologismo (por ejemplo, para tasyo ‘hospital’ o kyguái ‘coma’); véanse los ejemplos de (33)-(38) a modo de ilustración. DG, por su parte, no incluye ningún tipo de información gramatical adicional, al igual que TP. El suministro de esta información puede ser no siempre consistente o preciso, lo que puede crear confusión. Considérense las entradas de pohãnohára ‘médico’ en las secciones guaraní-español y español-guaraní de DAF.
- (33)
| a. | pohãnohára: s. médico. Persona autorizada para ejercer la medicina. | 2. s. curandero mediquillo. (DAF) |
| b. | médica/o: adj. pohãno rehegua, pohãnohára. (DAF) |
Nótese que en (33a) se consigna que es un sustantivo. En (33b), la única entrada paramédico, se aclara que se trata del adjetivo y se da la traducciónpohãno rehegua, que significa algo así como ‘relativo a curar’ (sparehegua son dos posposiciones,rehe ‘sobre, a través’ ygua ‘de, desde’). El problema es que, en la misma acepción, y sin indicar que hay un cambio de clase de palabra, se dapohãnohára, que es el sustantivo que designa a la persona. A partir de la ambigüedad de la palabra en español, se hace un diseño microestructural que equipara confusamente dos voces claramente distinguibles en guaraní.
Luego, en el caso de los neologismos semánticos, solo DAF y DTM brindan de manera significativa información sobre sentidos adicionales. Considérense los ejemplos en (34)-(35) (cfr. (33a)).
- (34) jetypeka: v. escarbar, arañar, raspar, escarbarse, rebuscarse, remover la tierra, la inmundicia o la basura. | 2. investigar, averiguar, estudiar. | 3. s. búsqueda, investigación, averiguación, estudio. (DAF)
- (35) kutuha: s. Clavo, tenedor, jeringa, inyección, lezna, picana, punzón. (DTM)
En (34) se brinda primero el sentido original y, en una acepción aparte, el novedoso (también se incluye el sentido nominal puesto que je- puede ser también un nominalizador). En (35) los sentidos originales y neológicos son agrupados en la misma acepción.
Por último, respecto del tipo de definición, la más común es la traducción no contextualizada. Esta es, de hecho, la exclusiva en todos los diccionarios a excepción de DTS, donde las traducciones se presentan con un contexto de uso, como se ejemplifica en (36), o a veces con una glosa que acompaña la traducción, ejemplificado en (37) y (38) para la entrada guaraní-español y español-guaraní, respectivamente.
- (36) hai: v. ar. Escribir (Ahai che réra=escribo mi nombre). (DTS)
- (37) pumbyry: s. neol. Teléfono. Aparato para transmitir sonidos a larga distancia. (DTS)
- (38) enfermero, ra: s. Hasyvañangarekoha. Persona que cuida al enfermo. (DTS)
Las definiciones contextualizadas como la de (36) son particularmente útiles para el usuario que tiene una baja competencia en la lengua o que está buscando aprenderla. Las definiciones acompañadas de glosas a menudo vuelven transparente la forma del neologismo, como en (37), donde se menciona que la función del teléfono es “transmitir sonidos a larga distancia”, conceptos reflejados en pu ‘sonido’ y mbyry ‘lejos’; o en (38), que para ‘enfermero’ brinda hasy-va-ñangareko-ha enfermo-nmz.rel-cuidar-nmz.gen (lit. ‘cuidador de los que están enfermos’), cuyos componentes semánticos están recogidos en la glosa “persona que cuida al enfermo”.
A modo de balance, podemos decir que hay mucha variación en los diccionarios para el registro de los neologismos, aunque se destaca una representación más amplia y consistente de las voces relativas al ámbito educativo. Llama la atención la heterogeneidad de voces que a veces se dan para un mismo sentido. Como dijimos, esto puede ser problemático para el usuario que busca resolver una inquietud, aunque es comprensible en el caso de la variación en torno a cómo nombrar conceptos novedosos con la consiguiente necesidad de dar cuenta de esa variación por parte del lexicógrafo. Luego, encontramos también variación en torno a otros aspectos como el suministro de información gramatical o la presentación de sentidos adicionales en el caso de la neología semántica. Por último, hay diferentes enfoques para las definiciones, que sin duda emanan del diseño macroestructural más amplio de cada obra y no son privativos de los neologismos, pero, cuando se trata de voces nuevas, suponen una diferencia para el usuario interesado en conocerlas y, muchas veces, en cómo usarlas.
5. Conclusiones
En este trabajo presentamos un panorama de los neologismos en guaraní paraguayo con el foco puesto en los mecanismos de formación de palabras y los tipos de desplazamientos semánticos más frecuentes e ilustrativos de la innovación léxica en la lengua. Para ello revisamos mayormente neologismos planificados de tres ámbitos que se vieron significativamente impactados por la oficialización de la lengua (salud, educación, medios y tecnologías) junto con una miscelánea de dominios que también presentan innovación léxica. Así, vimos que muchos de los mecanismos de formación de palabras más productivos se han puesto al servicio de la creación de neologismos, entre los que se destacan diferentes tipos de nominalización y composición. En cuanto a los desplazamientos semánticos, predominan las relaciones metonímicas y metafóricas entre el sentido original y el novedoso. Como sugiere un/a revisor/a, sería interesante comparar estos mecanismos con los empleados en neologismos más antiguos consolidados en la lengua, así como en la neología espontánea. Este es un tema para investigaciones futuras.
Luego, indagamos en la representación lexicográfica de los neologismos. Con este fin, llevamos a cabo un breve relevamiento de una muestra de ítems neológicos en un corpus de diccionarios bilingües. De este modo, encontramos que los neologismos relativos a educación tienden a estar más representados que los de salud y medios y tecnologías. Vimos también que hay importante variación en si estos se consignan en las dos direcciones, si brindan información gramatical y si proveen sentidos adicionales en el caso de los neologismos semánticos. Por último, los diccionarios también varían en el tipo de definición que suministran. Muchos de estos aspectos responden obviamente al diseño macroestructural de cada diccionario, aunque sin duda tienen un impacto específico para el usuario que intenta resolver una inquietud léxica sobre una palabra nueva. Un punto sobre el que no indagamos es si hay diferencias en la representación lexicográfica entre los neologismos formales y los semánticos. Esta es una cuestión que sería interesante abordar en investigaciones a futuro.